Fernando Ampuero acaba de publicar Marea alta (Tusquets). Este libro es una selección de sus textos literarios y culturales, los cuales han aparecido en medios, como La República, y que han sido revisados para la presente edición. Es un librazo que, más que acercarnos a un autor que ha leído muchísimo, nos presenta a un amigo que quiere compartir con los más jóvenes su pasión por la lectura. Compartir, de eso se trata. La República conversó con Fernando Ampuero.
-Con Marea Alta queda en evidencia que la lectura es una de tus mayores pasiones y que te formaste como lector en una época en donde no había internet. ¿Percibes que hoy hay más lectores que antes?
-Sí, supongo que se lee más, si incluimos el internet. Pero eso no significa que la gente tenga mayor capacidad de elegir lecturas valiosas para su crecimiento intelectual. En el área de los textos literarios, sin embargo, yo, por ahora, no veo un bajón de lectoría. A lo largo de los siglos, los lectores han aumentado y, a estas alturas, constituyen una secta vigorosa. ¿Eso podría cambiar con el desenfreno de las tecnologías? Quién sabe.
-En “Enoch Soames, poeta fracasado”, nos hablas del cuento de Max Beerbohm. Este cuento y tu artículo podrían generar una lectura simbólica: el afán del artista por el reconocimiento. Te pregunto: desde tus inicios literarios, tu obra no ha pasado desapercibida, pero ¿hubieras seguido en la literatura de no haber recibido la atención de la crítica y el favor de los lectores, incluso con la misma obra?
-¡Cómo contestarte eso!… Sea como fuere, el anhelo de reconocimiento es un motor del progreso universal. Y es, además, uno de los rasgos distintivos del género humano, en la medida en que propulsa la ambición y la osadía a la hora en que queremos alcanzar objetivos. Enoch Soames, que es un gran personaje de la narrativa breve británica, sabe de eso; él, viéndose no reconocido, cifra su existencia en el fracaso literario, y lo hace con una tremenda desilusión que lo conduce al infierno. En la literatura de todo el mundo, abundan los «Soames». Y son personajes conmovedores.
-Ese artículo también nos habla de lo relativa que es la posteridad literaria, que no es lo mismo que reconocimiento, ligado más a la actualidad. Lo que hoy suena mucho, no es garantía de que vaya a sonar en el futuro. Tú eres un escritor con obra. En este sentido, ¿cuál es tu actitud frente al futuro literario?
-Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa. Eso significa que el futuro que antes buscábamos con avidez como una meta plausible solo ha sido una pompa de jabón que ya se disuelve en el aire. La mejor actitud para un escritor de estos tiempos, creo yo, es la de ser lo más veraz y honesto posible. No siempre se logra eso en la literatura, pero hay que intentarlo. La pasión de escribir es todo lo que nos explica.

-También has consignado tu perfil sobre José Santos Chocano. Al final, haces un llamado a que se edite una antología de su poesía, pero ¿hay otro escritor peruano más egocéntrico que él?
-Mira, Chocano era un hombre de su época. Y, de hecho, fue celebrado por los escritores más distinguidos, lo que incluía al gran Rubén Darío. Como poeta egocéntrico, digamos, asumió el modernismo a su manera: no quiso ser un músico de cámara; a él le gustaba el estruendo de la orquesta, los bombos y los platillos. Yo soy de la idea de que los lectores deberían abrirse paso entre la hojarasca y seleccionar lo más valioso de su obra, que es realmente admirable. Del otro lado, está Valdelomar, también un genio egocéntrico. Y, como se sabe, su vanidad no lo mató; visto de cierto modo, yo creo que lo enalteció, ayudándolo a defenderse de sus contemporáneos. Un día, durante una gira por provincias, un reportero le preguntó: “¿Cuál es la principal misión de un escritor?». Sin una pizca de vacilación, Valdelomar contestó: «La principal misión de un escritor en el Perú es evitar que lo aplasten». La literatura del mundo, en fin, se halla poblada de egocéntricos, unos terribles y otros empáticos, como Rimbaud y Oscar Wilde, y, a pesar de los pesares, ellos nos entregaron una obra imperecedera.
-La publicación de Marea Alta coincide con los veinte años de la polémica andinos vs. criollos. ¿Qué dejó de positivo y de negativo esa polémica?
-El ego es cosa seria y cómica a la vez, aunque dudo que existan hombres sin ego, mucho menos si se trata de individuos con vida pública. En cuanto a la polémica en sí misma, fue una rabieta que empezó por un estallido de egos dolidos, carentes de reconocimiento o ansiosos por desembalsar su malestar. El tema, veinte años después, ya no tiene razón de ser, pues ahora los flashes de los fotógrafos enfocan a todos (o casi todos), esto es, a limeños y andinos, dado que ambos figuran en sellos transnacionales; por tanto, esta es la consecuencia positiva de la polémica; la negativa, en cambio, sería el encono en contra de los limeños, a quienes algunos todavía consideran individuos poco representativos del Perú profundo, como si no fueran peruanos. Eso es absurdo, pues mucho de ese Perú profundo vive en la costa.
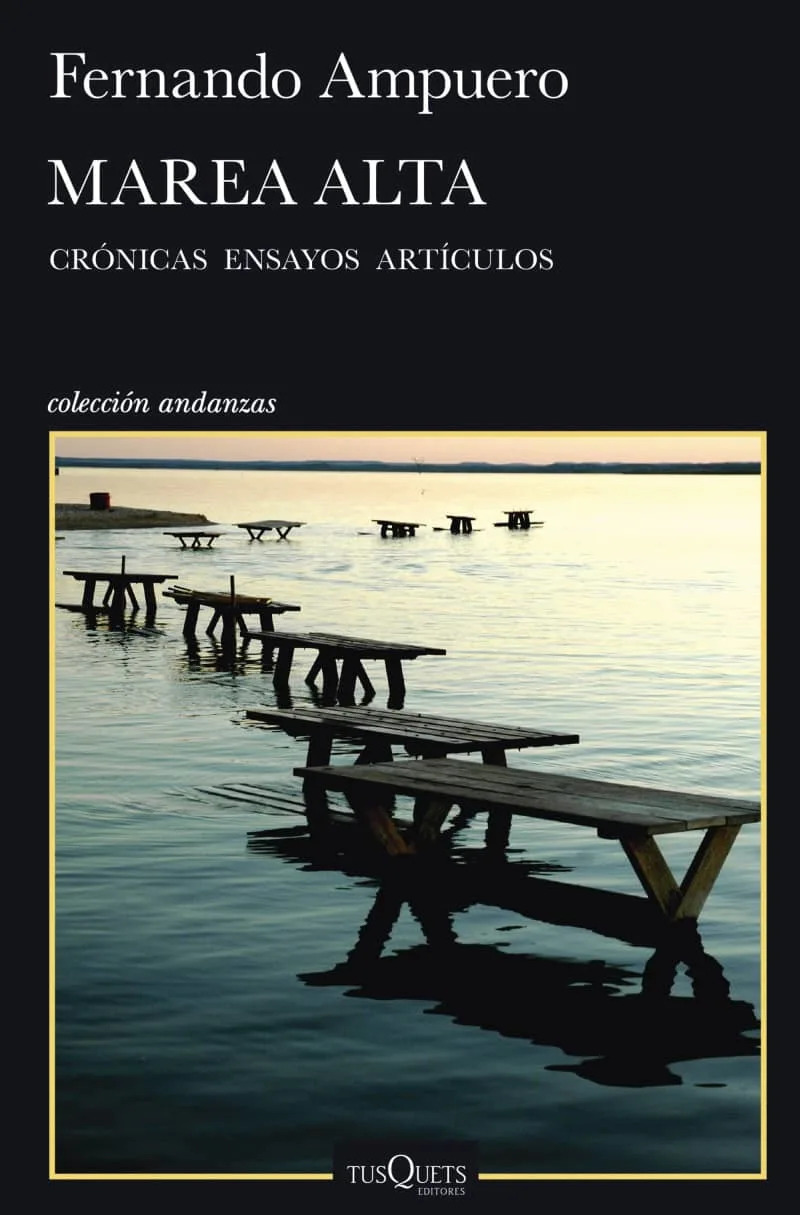
-Hoy en día está en auge la autoficción. Este es un registro que tiene tradición, no es nuevo. El yo pauta tu narrativa desde muy joven. ¿Qué te llevó a apostar por este registro?
-Que yo sepa, la autoficción siempre ha estado en auge. Se ha expresado, y se expresa, de forma abierta o encubierta en cada cuento o novela, y naturalmente los autores se las arreglan para conservarla viva. La experiencia individual nutre la imaginación. Y, en mi caso específico, me ayuda a ponerme en los zapatos de mis personajes: ese es el momento del proceso creativo en el que empiezo a construir una mirada convincente. A partir de ahí, a partir de la conquista de esa mirada, la historia echa a rodar al ritmo que más le convenga.
-Hay varios textos dedicados a Julio Ramón Ribeyro. ¿Solo es posible la amistad entre escritores, siempre y cuando sean buenos en su obra?
-No solo eso. Los amigos valoran otras contingencias; por ejemplo, los aspectos de carácter de la persona que recién conoces y que te cae bien, o el descubrimiento de afinidades vinculadas al gusto literario o a la calidad de los vinos que comparten. ¿Por qué me cae bien Julio Ramón?, solía decirme yo en algún momento. ¿Por sus reflexiones? ¿O por su actitud dubitativa ante determinadas circunstancias? De mi lado, intuyo que sus formas de pensar y dudar me fueron acercando a él, lo que traía a colación la filosofía que entrañan sus opiniones, así como otro ingrediente fundamental: la admiración que sentía por su obra literaria. A los amigos se los respeta.
-Hace un momento, te hablé del internet. ¿Crees que las redes sociales distraen al creador de su obra? Tú eres una persona que ha visto muchas cosas. Parece que la bohemia/vida literaria se ha pasado a las redes.
-Las redes distraen a todo el planeta, en verdad. A mí, por suerte, me llegaron de viejo. Pero me sirven para hablar con los amigos, para leer buenos artículos nacionales e internacionales, o bien para espantarme con las noticias desgarradoras de cada día; o peor aún, para llenarme de fake news a través de la IA. Por último, están las cuestiones prácticas que fomentan el necesario boca/boca: las redes son ideales para anunciar la salida de un nuevo libro, antes o después que los periódicos se hayan pronunciado. En cuanto a esa idea de una bohemia a través de las redes, no me resulta muy estimulante; los escenarios mágicos para la tertulia literaria son el café y el bar.
-“La ciudad y los perros, cincuenta años” es otro de los textos que vemos en el libro. Tú conociste a Vargas Llosa. Tres preguntas: ¿qué recuerdas más de él como persona?, ¿cuánto pierde la literatura peruana sin él?, ¿crees que tras su partida se le va a leer mejor teniendo en cuenta que en los últimos años se anteponía al escritor su figura política?
-Vargas Llosa fue un escritor excepcional. Para mi generación ha sido un privilegiohaberlo leído y conocido. ¿Qué recuerdo de él? Recuerdo que leí muy joven Los cachorros (1967), novela corta que considero una obra maestra. Me fascinó la técnica innovadora, el lenguaje coloquial, el tumulto de voces que al unísono narraban la historia. ¿Qué pierde la literatura peruana sin él? No pierde, más bien gana. La muerte de un escritor importante resalta lo mejor de su obra literaria y, con el tiempo, termina por relegar prejuicios y ojerizas, esto es, el mundo ya tiene sus libros para siempre. Sobre la tercera pregunta: sí, el Vargas Llosa político afectó al Vargas Llosa escritor, pero no fue grave. De modo que al igual que en el siglo XIX ocurriera con Víctor Hugo, ese otro gran escritor metido en política, la literatura de Mario nos hará gozar o entender mejor el siglo XX.
-Hay en Marea alta un texto muy bonito sobre Bryce. A propósito, ¿te gusta No me esperen en abril? Bryce le dijo a La República que esta era su novela más querida, la que le costó más trabajo escribir.
-¡Por supuesto que me gusta No me esperen en abril! Esa novela te hace pensar en un Julius adolescente.La leí al día siguiente de su salida de la imprenta y me tocó presentarla junto a Balo Sánchez León en el Hotel Country Club, en un salón repleto de amigos y admiradores de Alfredo. Fueron dos horas y media de recuerdos desternillantes y seis vodka tonic para el autor. Ni Balo ni yo necesitábamos presentar a Alfredo: él se presenta solo; él, ya lo saben, es un gran showman de sus tristezas, pero de aquellos que arrancan carcajadas a la audiencia, y por eso, con ánimo alborozado y nostálgico, todos imaginaban el romance de Manongo Sterne con la Tere Mancini en la Lima burguesa de los años cincuenta, mientras Alfredo les decía a cada uno de los oyentes que nadie jamás había sido tan romántico para enamorarse ni nadie tan divertido para cantarle a esa melancolía que nos arruina con el paso del tiempo.
-De tu “Decálogo del cuentista”, ¿qué punto del mismo es el que tienes más presente, o el que quieras compartir con los escritores más jóvenes?
-Más que un punto, mencionaré dos, porque ambos están unidos y son medulares: a) recuerda que tu deber es emocionar al lector con una mentira que él leerá a sabiendas. Debes dar respaldo a esa confianza y b) los decálogos literarios no son los rieles de un tren, sino, a lo sumo, las nerviosas agujas de una brújula; la buena literatura es un milagro.
