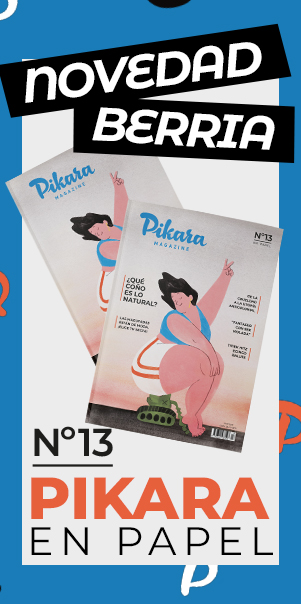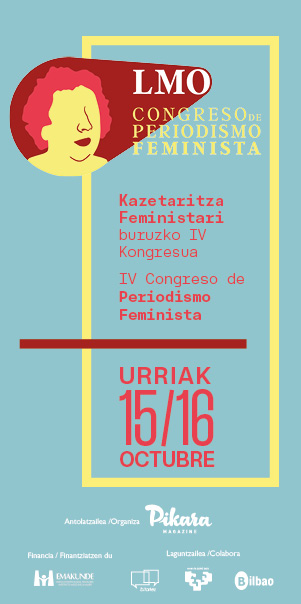“¿Quién habría sido si me hubiera criado con mi familia paterna?”; “¿de cuántas formas se podía ser joven en los ochenta?”. La cineasta Carla Simón parte de estas preguntas en su última película, Romería, que plantea la historia desde un plano especulativo. Inspirándose en su propia historia nos presenta a Marina (interpretada por Llúcia Garcia), una joven cuyos padre y madre biológicos murieron de SIDA y que se ha criado exclusivamente con su familia materna en Cataluña. Al cumplir 18 años, Marina viaja a Vigo, la ciudad donde transcurrió la historia de amor de su padre y de su madre. Allí pasa por primera vez unos días con su acomodada familia paterna. Se enfrenta a su propia historia, en un entramado de relaciones aún desconocido y plagado de silencios. En Romería nos asomamos a unos años ochenta plasmados en el diario de la madre de la protagonista y rememorados por sus familiares. La película contribuye a generar un relato situado de aquella época que en el imaginario colectivo español está infrarrepresentada, plagada de referencias a lo estadounidense y a la Movida Madrileña sin demasiada profundidad. Pero también abre una conversación sobre las vidas de los descendientes de quienes murieron de SIDA o en manos de la heroína.
Las familias que pudieron encubrir sus historias de VIH o de consumo de heroína, lo hicieron
El reconocimiento de Marina como parte de la familia tiene grandes consecuencias materiales. Por una parte, supone convertirla en merecedora de una ayuda gubernamental al estudio como huérfana, por otra, dejar constancia escrita de que su padre murió de SIDA. La familia paterna, si aspira a dar a su nieta un lugar legítimo en la familia, debe revertir el ocultamiento al que han sometido la enfermedad de su propio hijo y dejar de utilizar el dinero como la herramienta para mantener esa fachada de decencia. Lo interesante de este conflicto es que visibiliza la dimensión de la clase social en la epidemia del SIDA y la adicción a la heroína, íntimamente imbricada con el género. Lejos del señalamiento descarnado a la familia paterna, pero sin caer tampoco en la justificación, Carla Simón plantea que, en España, la vivencias del VIH y del consumo de la heroína han estado vertebradas por la vergüenza y que aquellas personas que tuvieron los medios para encubrirlas optaron por hacerlo. Las generaciones posteriores tienen, entonces, un problema para situarse como descendientes de quienes vivieron el VIH, para hacer un duelo colectivo y para acceder a los medios materiales necesarios para llevar vidas dignas.
La preocupación por el qué dirán cae constantemente sobre la figura de la abuela y de la tía
En la película, la preocupación por la decencia y el qué dirán cae constantemente sobre la figura de la abuela y de la tía. Ellas encarnan esa fachada propia de la feminidad burguesa española, pulcra y recatada. Sin embargo, es la figura del abuelo la que más peso tiene a la hora de tomar decisiones materiales que supongan un reconocimiento efectivo de que Marina es hija de un fallecido por SIDA. La decencia y el silencio tienen en Romería una forma distinta de circular entre hombres y mujeres. Ellas articulan la moral, ellos la determinan económica y jurídicamente. Es importante hacer frente a todas esas dimensiones para que Marina pueda ser efectivamente hija de su padre, con todas las consecuencias que ello tiene. Mediante esta historia particular, Carla Simón señala estas dos esferas –la moral y la material– de complicidad con el ocultamiento que tiene como consecuencia la ausencia de duelo y de reparación colectivos. En el capítulo Duelo queer de La política cultural de las emociones, Sara Ahmed aborda la necesidad del reconocimiento para la elaboración del duelo. En relación con las vidas queer sostiene: “Las vidas queer deben ser reconocidas como vidas que pueden ser lloradas”, y explica que esto es sumamente trascendente para poder visibilizar estas pérdidas en casos como la epidemia del VIH. Entendiendo que las vidas del padre y la madre de Marina no parecen haber sido disidentes, podemos hacer una traslación y defender que Romería vuelve llorables las vidas de las adictas al extraerlas del silencio. Del mismo modo, las vuelve narrables y genera un precedente de narración para otras posibles historias.
En esta historia familiar lo embarazoso parece explicarse a partir del elemento femenino
Es especialmente lúcido también el tratamiento de la figura de la madre de Marina, para algunos personajes muy querida, para otros la culpable de la situación familiar. Llama la atención cómo la abuela, particularmente, parece depositar en la madre de Marina la responsabilidad de que su hijo enfermara, se enganchara a la heroína y se metiera en líos. Seguramente no se pueda generalizar, pero es posible que este ejemplo permita explicar el juicio externo hacia muchas relaciones heterosexuales entre personas consumidoras de heroína. Ellas, clásicamente, son las causantes de la perdición. En este sentido cabe preguntarse si recae sobre la nieta recién llegada esa misma sospecha de culpabilidad heredada de la madre. ¿Es percibida Marina como hija principalmente de su madre? ¿Le achacan a su madre la responsabilidad de que ella exista en mayor medida que a su padre? ¿Es la madre de Marina la culpable de que se vean en la tesitura de tener que sacar a la luz la causa de muerte de su hijo? En esta historia familiar lo embarazoso pareciera remitir siempre a ella de manera subrepticia, explicarse a partir del elemento femenino.
Género y clase son los dos ejes vertebrales para articular los temas del reconocimiento, de la vergüenza y de la culpa en la película. Componen una historia que suma a desromantizar los ochenta y a desestigmatizar quienes murieron en manos de la heroína o del SIDA, sin recibir la necesaria atención institucional y de la mano del ocultamiento por quienes aún se aferraban a ideales franquistas del bien. Carla Simón compone un relato complejo presentándonos aristas crudas, oníricas, realistas y tiernas. Los personajes, que aparecen enormemente humanos, ayudan a dibujar un relato coral sobre la época y cómo fue vivida. La película visibiliza las aspiraciones de libertad que emergían en medio de un clima de reconstrucción política, pero también la indisponibilidad del medio para explorar esa libertad. Los padres de Marina querían viajar, conocer el mundo, salir de sus ciudades. Marina viaja a su ciudad para encontrarse con ellos, como peregrinación a un posible arraigo y nos ofrece la posibilidad de sacar del silencio no sólo a quienes murieron, sino a sus herederas.