Tras El consentimiento, Vanessa Springora regresa con El nombre del padre, un libro íntimo que explora los secretos familiares que marcaron su vida.
Tras la muerte de su padre, se enfrenta a hallazgos sorprendentes: fotografías que revelan la implicación nazi de su abuelo, objetos que delatan la homosexualidad reprimida de su padre y testimonios que reconstruyen una historia de silencios, contradicciones y ausencias.
La obra transforma heridas en reflexión y vacíos en palabra, ofreciendo un diálogo universal sobre memoria, identidad y los lazos que nos definen.

Vanessa Springora vendió cientos de miles de ejemplares de ‘El consentimiento’, su libro anterior.
Esteban Palazuelos
Días después de publicar El consentimiento murió tu padre, y en el libro relatas una experiencia durísima. ¿Cómo llegaste a transformarlo en escritura?
Cuando sucedió, yo estaba muy lejos de imaginar que escribiría sobre ello. El momento de entrar en su apartamento y tener que identificar su cadáver fue tan brutal que resultaba imposible pensarlo, mucho menos narrarlo. Pero con el tiempo esa escena se impuso: necesitaba volver a ella, explorarla, darle palabras.
¿Cómo reaccionó tu entorno más cercano ante la posibilidad de que contaras esta historia tan personal?
Al principio me costó hablarlo con mi tío, cuya colaboración fue esencial. Con el tiempo confió en mí y su apoyo fue clave durante toda la investigación. También conté con el respaldo de mi pareja y de mi hijo, cuya reacción, especialmente importante por su edad cuando se publicó El consentimiento, fue un regalo.
Él se mostró orgulloso y entusiasmado, lo que me permitió avanzar con seguridad en un relato más maduro y sensible que el primero.
¿En qué medida la historia del abuelo condiciona la identidad del padre y la tuya propia?
Lo hizo profundamente. El cambio de apellido muestra esa idea psicoanalítica de que llevar el nombre del padre determina quién eres. Lo descubrí al ver una foto de mi abuelo: prueba de que nuestro apellido era un seudónimo inventado. El verdadero era Springer, con una raíz común, pero distinto.
Esa invención abrió una fisura en la identidad: ¿quién soy si llevo un apellido que no es real, sino creado? Mi abuelo lo hizo para reconstruir su vida, borrar el pasado y dar a sus hijos la oportunidad de no cargar con una vergüenza heredada.
Como escritora, busco darle otro sentido. Mi tarea es transformar esa herencia y resignificar un nombre falso para que, en lugar de ocultar, pueda crear un nuevo valor y una nueva vida.
¿Cómo abordas la historia familiar en este libro?
Muestra a un abuelo que escapó del nazismo y del estalinismo y trabajó para los americanos en la liberación, una narrativa muy positiva. Sin embargo, la vida de mi padre revela una faceta mucho más sombría. Este libro busca desmitificar esa versión idealizada y poner palabras a una realidad que hasta ahora había permanecido oculta.
El padre es un personaje central y ausente. ¿Cómo has trabajado sus recuerdos, silencios y huellas para traerlo al presente?
Esta evolución se percibe claramente en la estructura del libro: empieza con una carta dirigida a él y termina con otra dirigida a mi profesor, como si mi padre las hubiera escrito antes de morir. Al principio, cuando descubro su apartamento y todo lo que contiene, me siento cargada de cólera, ira e incomprensión.
No entiendo su abandono, su fracaso, el aislamiento moral, social e incluso físico en el que terminó. Esa impotencia y rabia dominan mis primeras reflexiones. Pero al final del libro, esa carga se transforma y mi mirada hacia él cambia. Siento más empatía y compasión por todo lo que vivió y por el peso de los secretos familiares que tuvo que guardar durante toda su vida.
¿Cómo ha cambiado tu perspectiva tras descubrir estas verdades?
Fue muy importante en mi infancia. Mi abuelo actuaba casi como un padre sustituto: encantador, elegante, profundamente enamorado de mi abuela… el hombre perfecto en muchos sentidos. Pero no podía imaginar que en su juventud se había implicado en circunstancias y convicciones terribles.
Eso me enseñó que las trayectorias nunca son lineales. Todos tenemos zonas grises, en cada familia, y hay que aprender a aceptarlas, no justificarlas, pero sí intentar entenderlas.
Descubrir estas verdades fue también un alivio enorme. La verdad, por dolorosa que sea, es más fácil de gestionar que las mentiras y los secretos. Ver esa foto y confrontar la historia familiar me permitió responder preguntas que me hacía desde niña, hacer las paces con mi pasado y, finalmente, contar la historia de quién soy sin sentirme responsable.
¿Se puede decir que has sabido gestionar la tensión entre el silencio y la palabra escrita?
Sí, y esto me ha generado muchos problemas cuando descubrí el apellido de mi abuelo, Springer. Al investigar su raíz y etimología, descubrí que es germánica y está relacionada con la palabra, con el acto de hablar. Eso me intrigó mucho.
Dentro de este proceso, decidí tomar la palabra, usarla como forma de liberación. De alguna manera, me permitió nombrar realidades complejas que hasta entonces no habían sido verbalizadas. Es una manera de dar nombre a esos fantasmas que nos visitan y, al mismo tiempo, mantenerlos un poco a distancia.
¿Crees que tu abuela conocía la verdadera vida de tu abuelo?
Sí, tengo casi la certeza. Cuando era más joven intenté hacerle preguntas para entender su pasado, porque nadie me contaba nada: ni mi madre, ni mi padre. Siempre me topaba con un muro. Mi abuela, que era muy locuaz y contaba muchas historias, guardaba silencio absoluto sobre él.
Creo que si no hubiera sabido de su pasado nazi, probablemente habría sido más abierta al hablar. La adoración que ella sentía por mi abuelo estaba por encima del tema moral de sus acciones. Ellos se enamoraron muy jóvenes: ella tenía 19 y él más de 30.
Fue el hombre de su vida hasta que murió y siempre habló de él con una nostalgia extraordinaria. Ella le perdonó y decidió proteger su secreto hasta el final, aunque eso fuera en detrimento de sus hijos. En eso no estoy de acuerdo. El silencio, a veces, puede ser también complicidad.
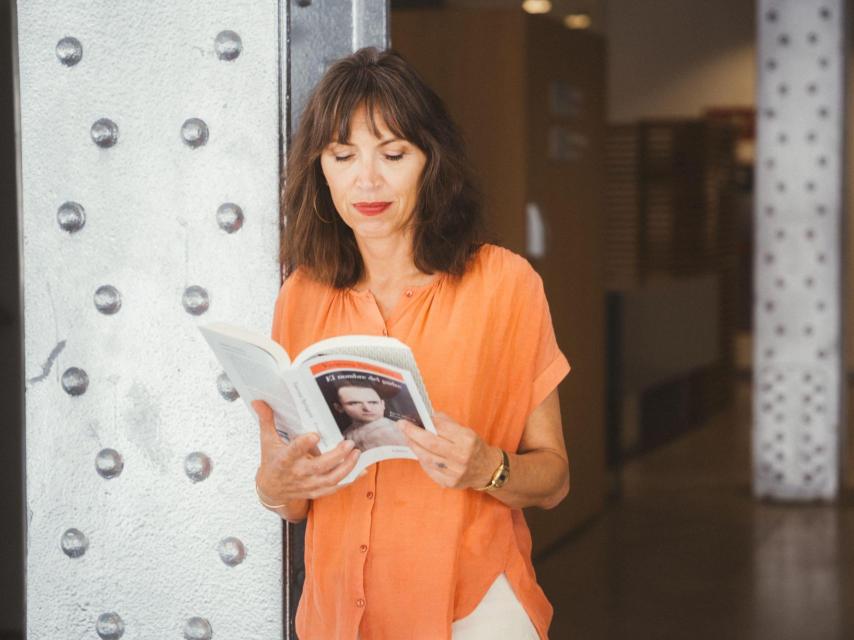
La escritora descubrió que su apellido era inventado y lo cuenta en su novela.
Esteban Palazuelos
Tu libro mezcla lo íntimo y lo colectivo. ¿Buscabas también llamar la atención de la sociedad?
Sí, porque habla de la memoria familiar y de cómo las experiencias personales se entrelazan con la historia de los demás. Descubrí, por ejemplo, la homosexualidad reprimida de mi padre, un sufrimiento que atravesó toda su vida sin poder mostrarse tal como era.
Aún hoy nos enfrenta a prejuicios y estigmas, como los que vemos en discursos políticos de líderes como Putin o Trump. Temas profundamente personales se vuelven colectivos: reflejan cómo las decisiones, secretos y silencios de una familia tienen ecos en la sociedad.
También está la historia de mi abuelo, que en su juventud se vio atraído por facciones fascistas y fue arrastrado por la propaganda del Estado. Esto plantea preguntas universales sobre cómo enfrentarse al miedo, a la presión social y a los secretos que cargamos.
Y, al final, todo converge en la vergüenza: la de mi padre, la que yo misma siento al desenterrar estas historias. Reconocerla es doloroso, pero también imprescindible para comprender quiénes somos y cómo lidiar con las sombras que heredamos.
Has hablado de la vergüenza y de sentirte observada. Al contar tu historia, ¿cómo gestionas esa sensación?
La vergüenza de mi padre, que él arrastraba desde joven, me ha acompañado como herencia familiar. La comprendí mejor cuando descubrí una fotografía de él cuando era niño, que confirmaba lo que me contaba un testigo sobre su infancia y la relación de mi abuelo con el nazismo.
Crecer en un país liberado por los aliados mientras tu padre estuvo del otro lado marcó profundamente su sentido de culpa y vergüenza. Esta carga se mezclaba con secretos sobre su sexualidad y su historia familiar; ser parte de esa familia implicaba recibir esa herencia.
Mi abuelo y bisabuelo eran figuras complejas. En un mismo linaje aparecen víctimas y verdugos, y entender esa ambigüedad es clave para enfrentar los secretos familiares sin justificar, pero también sin ignorar, la sombra que arrastramos.
Durante tu investigación, ¿hubo algún hallazgo que te conmovió especialmente?
Mi padre fue lo que más me conmovió. Empecé a comprender mejor ciertas actitudes suyas que de niña me parecían extrañas, como teñirse el pelo o gestos más “afeminados”, y también sus tres matrimonios, intentos de seguir un modelo heteropatriarcal que nunca funcionó. Todo esto, aunque parezca un fracaso, tiene hoy sentido para mí.
Además, descubrí el síndrome de Diógenes, que se manifestaba en su apartamento. Era un reflejo de su miedo a la pérdida y de duelos no resueltos, especialmente tras la muerte de mi abuela, con quien vivió los últimos años. Se sentía como un niño perdido, incapaz de ordenar su entorno, mostrando una falta de afecto enorme y heridas profundas.
También me impresionó cómo conservó intacta la habitación de su madre, como una especie de cámara cerrada, respetando su memoria. Fue tan impactante que tuve que hacer fotos para documentarlo, porque si no, nadie me hubiera creído. Todo esto fue muy emotivo y revelador para entenderlo y procesarlo.
¿Qué papel tuvo la ausencia de tu madre en tu vida?
Mis padres se separaron cuando yo tenía seis años, así que mi infancia estuvo marcada por esa distancia. Mi padre volvió a casarse con otra mujer, pero esa relación tampoco funcionó. Creo que ella también vivió en un constante interrogante sobre quién era él realmente.
Al contarle lo que iba descubriendo, sentí que podía darle algunas respuestas, porque ella también había vivido con un desconocido en cierto sentido.
Tus libros giran en torno a la ausencia y al consentimiento. ¿Hacia dónde quieres llevar estos temas?
No lo sé exactamente. Cuando publiqué El consentimiento, no sabía cuál sería el siguiente libro. El nombre del padre fue difícil de escribir y me sumergí completamente en ello. Ahora espero tener un momento de pausa para explorar otros temas, aunque me interesa mucho cómo los ecos de este libro resuenan en la actualidad.
¿Es como si el pasado regresara al presente?
En cierto modo, sí. Por ahora no quiero desvincularme de esta narrativa autobiográfica. Me gusta contar historias íntimas que, aunque personales, puedan tener un alcance universal.
Siento que la literatura me permite ese diálogo y continuaré escribiendo según mi método, sin sentirme obligada a producir libros por necesidad.
¿Cómo definirías El nombre del padre?
No ha sido fácil definirlo…
Escucha Autoras de palabra con Rosa en tu plataforma favorita:
Spotify | Ivoox | Apple | Google | Speaker |
