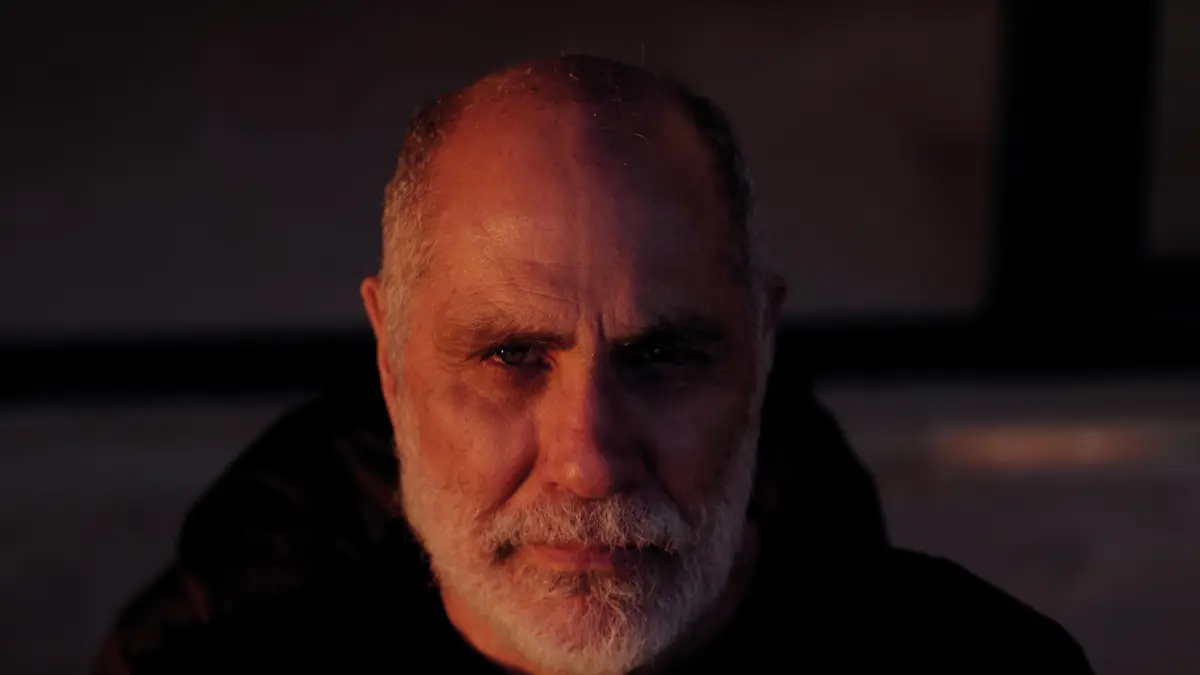Estados Unidos como un imperio capitalista en sus cimientos esconde violencia, sangre, la sed de poder y esclavitud. Al menos, así es como Guillermo Arriaga muestra en su último libro El Hombre. Lo que inicialmente iba a ser una película, pero terminó convirtiéndose en la novela del verano, retrata a Henry Lloyd, un hombre de enigmático pasado, logra forjar a fuego una inmensa fortuna a mediados del siglo XIX.
Esta historia polifacética, con un poco de estilo semejante al del lejano oriente, enseña linajes bastardos, crímenes salvajes y el rostro más monstruoso de un héroe del pasado.
El Hombre recorre más de dos siglos de historia, desde las guerras fronterizas entre México y Estados Unidos, el comercio de esclavos, hasta el auge empresarial de una familia marcada por la sangre y la ambición. A través de las voces de quienes rodearon a Lloyd —una heredera sureña, un joven mexicano, dos esclavos—, se revela una figura compleja y contradictoria, cuyo legado llega hasta su tataranieto en pleno siglo XXI.
Lo curioso de Lloyd es que se trata de un hombre que no disfruta maltratar, ser violento o matar. Al contrario, cuando llega a ser capataz y luego administrador de una hacienda, lo primero que hace es detener el maltrato a los esclavos. Aun así, es cruel únicamente cuando eso interfiere con su propósito, por ello, también abandona a su esposa porque no puede tener hijos, y él quiere crear un linaje poderoso.
El Hombre Foto:Penguin Random House
Esto es lo que cuenta Arriaga a EL TIEMPO sobre Estados Unidos, su proceso de escritura y la enigmática personalidad de Lloyd.
Tras El hombre hay un gran trabajo documental, ¿cómo reunir tantos detalles de Estados Unidas?
El pueblo en el que se relata la mayor parte de la historia sucede a una hora y media de donde yo voy todos los años, varias veces, y desde niño. Me he encontrado puntas de flecha ahí en el desierto, puntas de lanza. Así que lo saqué de las cosas que viví de primera mano. Conozco el norte de México, en particular el estado de Coahuila, que es muy cercano a la parte texana donde se lleva a cabo el libro.
Por otro lado, Estados Unidos es un país que me es muy cercano y con el que los mexicanos mantenemos una relación muy peculiar. ¿Sabías que el comercio entre México y Estados Unidos es el más intenso que hay en el mundo? Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Somos los que más importamos de ellos y los que más les exportamos.
Aunque la obra se desarrolla en el siglo XIX, se siente como algo muy actual, en el caso de Estados Unidos, el esclavismo, la migración y lo social, ¿cree que ‘el que es no deja de ser’?
Estados Unidos no es un bloque homogéneo. No podemos juzgarlo como si fuera todo en una sola dirección. Hay muchas corrientes políticas. Incluso dentro de las élites hay visiones distintas de ver el capitalismo. Me gustaría que no se juzgara a el país norteamericano como si fuera una entidad sin fragmentaciones. Quizá lo admirable es cómo han logrado homogeneizar esos fragmentos. Pero las clases blancas, con la globalización que ellos mismos empujaron —Inglaterra y Estados Unidos son los países que impulsaron la globalización— se asustan porque empiezan a perder trabajo.
Guillermo Arriaga Foto:Ana Paula Alvarez
La razón por la que Inglaterra impulsó el Brexit, cuando con Thatcher propugnaron por el neoliberalismo y la globalización, y con Reagan que también lo hizo… Hay una contradicción muy fuerte. Hay fuerzas dentro de Estados Unidos que siguen impulsando esto y fuerzas que lo rechazan. Y esto es parte de lo que trata la novela: tratar de entender el crisol de posibilidades que es Estados Unidos, y el crisol de posibilidades que es México.
¿Qué le pareció llamativo del siglo XIX para llevar su novela a ese contexto?
A mí lo que me llamaba la atención siempre fue analizar la construcción de un imperio a partir del empuje de una persona. Porque hay quienes son una fuerza de la naturaleza, tienen un empuje tan brutal que mueven toda una sociedad en una dirección. Me interesaba ver eso. Yo tengo una formación de comunicador, de historiador y de psicólogo también. Y casi todas esas tendencias académicas tienden a ver las cosas desde el sistema. Pero creo que para entender al sistema tenemos que ver cómo se comportaron los individuos.
En ese sentido, creo que la novela es lo más adecuado para explorar el pulso de un tiempo. Lo dice la misma novela: hay un investigador de Harvard que está investigando la vida de Henry Lloyd y dice: «Quisiera hacer un trabajo académico que respire como una novela», porque las novelas son las que dan un mayor sentido del tiempo, un mayor pulso de la historia, que los trabajos académicos.
Algo que se ve muy bien en Henry –el personaje principal– es la dualidad entre un héroe monstruoso, ¿cómo fue plasmarlo?
Cuando me siento a escribir, no tengo ninguna idea en la cabeza. No construyo personajes, ellos se me rebelan. Es como si ellos solos hablaran, como si quisieran tomar su propio camino. No tengo la intención consciente de hacerlos con claroscuros ni nada. Por lo menos en mi caso, no es el consciente el que escribe, es el inconsciente. Como no planeo una novela, no sé quiénes son los personajes, ni cómo van a aparecer. Voy descubriendo la obra conforme la voy escribiendo.
Lo complicado fue que cada personaje tuviera una historia interesante, que tuviera su propio lenguaje. Y cuando digo lenguaje, me refiero a vocabulario distinto. No todos hablan igual: tienen sintaxis distinta, puntuación distinta, ritmo distinto, tono distinto. Hay un personaje que tiene un tono humorístico, que se llama Rodrigo. Hay otra que tiene un tono de gravedad muy fuerte, de nostalgia y melancolía.
¿Cómo ha sentido la acogida de los lectores hacia esta nueva historia?
Creo que es el libro que mejores críticas ha recibido, el que más ha impresionado —no necesariamente a los lectores, sino a los críticos— de todos los que he escrito. El libro que sigue estando en el corazón de los lectores y las lectoras es Salvar el fuego, pero este, en términos de crítica, está creando un espacio.
Me alegra, porque cuando escribo, nunca pienso que estoy escribiendo un buen libro. Jamás. Yo hago mi mejor esfuerzo y lo saco al mundo, pero no soy uno de esos autores que dice: “acabo de escribir una obra maestra”. Entonces empieza a dar una cierta tranquilidad que al libro le vaya bien. Porque escribes a ciegas. Tú no sabes quién te va a leer, quién te va a hacer una reseña, quién te va a hacer una entrevista.
El otro día me preguntaba mi cuñada Angélica, la esposa de mi hermano Carlos, cuál era mi relación con el libro. Le dije: una relación es cuando yo lo escribo, y otra relación es cuando lo leen. Ahora, por internet y por Zoom, ya tengo clubes de lectura. Entonces ya sé qué piensa la gente de mi libro, cosa que antes no sabía.
La única oportunidad que tenía era ir a una presentación donde nadie lo había leído, y a veces por ahí había alguien que sí lo leyó antes, por alguna razón, pero no era lo común. Más que decir que he aprendido de mí mismo, ha sido muy interesante para mí vincularme con quienes lo han leído, ver qué les llama la atención. Estoy aprendiendo cómo reacciona la gente frente a la obra que uno crea.
María Jimena Delgado Díaz
Periodista de Cultura
@mariajimena_delgadod