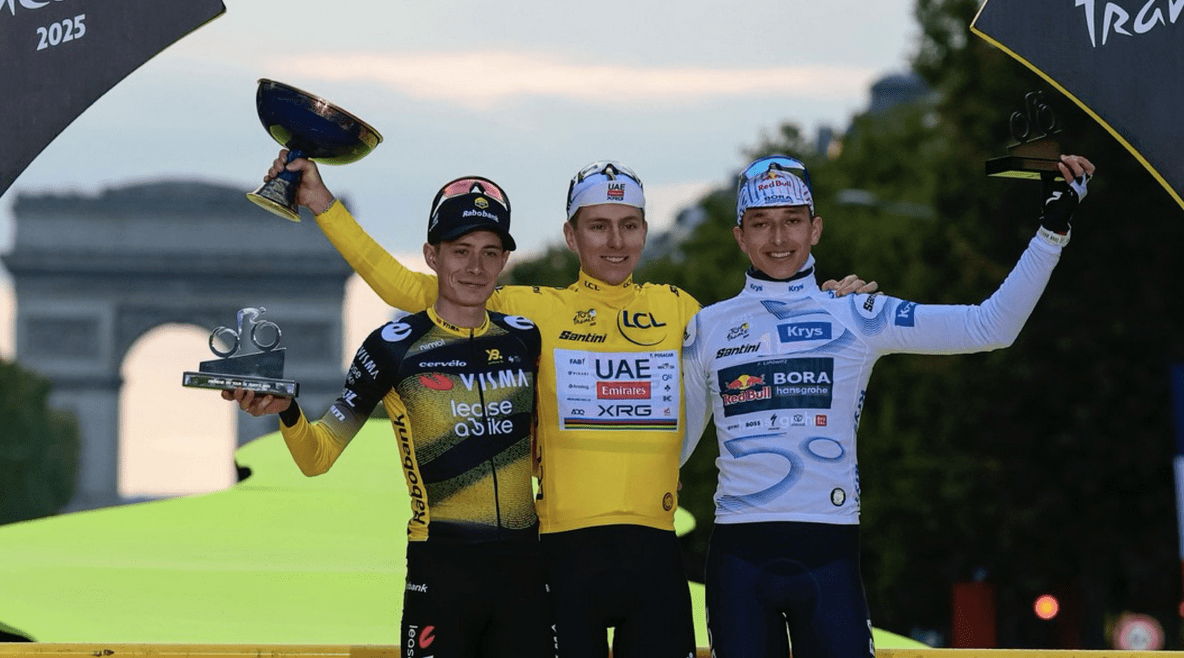Tres semanas dan para mucho y se pueden hacer muy largas tanto a los ciclistas como a los propios organizadores, obligados en ocasiones a rellenar veintiún días de trazados a veces sin mucho que transmitir a través de ellos. Porque los recorridos, aunque no lo parezca, nutren de información (si se descifran adecuadamente) sobre las intenciones, estado de forma y obsesiones del mandamás de esa carrera. Antaño las tres grandes (Giro, Tour y Vuelta, se entiende) se distinguían bien unas de otras. La italiana optaba por etapas más largas, más duras, más atrevidas y más inciertas, con un alto índice de riesgo en sus elecciones y la dureza acumulada en la semana final cual trastero. El Tour, por su parte, tendía más al equilibrio, a las contrarrelojes endemoniadas y a las montañas clásicas, esas que hacen madurar por fondo a quienes osan intentar domarlas. Por último, la Vuelta, la más joven en fundación y definición de idiosincrasia, ha encontrado senda en los últimos tiempos pintando sus etapas a través de una paleta que combina cuestas imposibles con recurrentes finales en alto.
Por diversos motivos, las tres han caído en la cascada de una espiral nihilista que ha desdibujado sus facciones como aquella infame restauración del Ecce Homo. El Giro huye de la esencia que le hizo grande; el Tour sigue humanizándose y algún día nos hablará; y la Vuelta es cada vez menos rock y más roll. Todas ellas obsesionadas con la participación al mismo tiempo que en búsqueda constante de la fórmula de la Coca-Cola para controlar el espacio-tiempo y que las intensidades se modulen adecuadamente para que pasen cosas sin pasar realmente nada. La persecución del duelo imposible, de la atención perdida de un deporte que ha ido viendo cómo se bajaban numerosos adeptos en su vertiente profesional. La obsesión por las encuestas de los políticos aplicada a los share de audiencia. Y es que el miedo sopla demasiado fuerte en las cumbres.
Esas nuevas fórmulas regidas por principios inaudibles no han encontrado la respuesta esperada, es un hecho. Los dominadores han seguido siéndolo, y solo cuando una bestia está herida, domesticada, y existen otras a una altura similar, hay carrera. Porque la igualdad de clasificación viene dada más por el diferencial de fuerzas que por la naturaleza de las etapas, si bien ponerle puertas al campo y sujetar a los corredores para que la épica se retrase sigue siendo una misión imposible. Es más, los escenarios menos propicios acaban por ser los que marquen la diferencia, véanse Fuente Dé (Contador) o Valdezcaray (Vingegaard). Con esa premisa tachada, el camino que han emprendido las grandes vueltas les está llevando a desfigurarse hasta dejar de ser reconocibles, como el famoso que se opera la faz para derrotar al paso del tiempo. Las contrarrelojes y la acumulación de montañas generan pánico, y solo se permite en jornadas superadas en kilometraje por el ciclismo femenino o el amateur. El Giro ha renunciado a sus grandes cimas en alusión a problemas climatológicos: Stelvio, Gavia, Agnello, hasta el Mortirolo por su lado salvaje ha caído. Esa proliferación de los complejos y los miedos ha acabado por ceder la batuta de mando a los corredores, quienes deciden qué y cómo en este tipo de pruebas. Y verse condicionadas por unos y otros está haciendo estragos en los recorridos, en la esencia del deporte en sí.
El lema de ‘cuanto más tarde mejor’ está llevando a estas grandes carreras a recorrer un camino en dirección opuesta al aficionado. Sí, al final conviene alinearse con aquellos equipos que favorezcan un mejor cartel y la buscada relevancia mediática. Pero conviene no olvidar que el aficionado es una pata tan o más importante que el engranaje de los titulares de prensa. El miedo a que las grandes se decidan antes de las últimas etapas ha llevado a las pruebas de tres semanas a hacer eslalon entre sus montañas, como si la circunstancia no acabase por ser más fuerte cada año. Jugar a ser dioses clásicos que ejercen influencia sobre el devenir de la carrera no ha surtido efecto, y deberían abandonar, por tanto, esa senda de autodestrucción. ¿A quién no le apetece ver una combinación de dos o tres puertos de alta montaña? Dentro de que el ciclismo se mantenga como un deporte de fondo y resistencia, existen mil formas de combinar escenarios para que todas las fórmulas casen. Pero no. Ante la presuntamente mejor generación que jamás haya disfrutado el ciclismo (según algunas voces), la respuesta del organizador es contraer el espectáculo. Acaban por disputar la general no más de diez, doce corredores. El resto, a luchar por objetivos secundarios y descansar cuando conviene. Un sacrificio, por tanto, que sirve para exactamente nada. Al contrario, el aficionado se resiente, deja de vivir en el entusiasmo. Porque a pocos emociona que una etapa contenga 130 kilómetros y únicamente el final en alto de turno que sirve para marear al estómago y no terminar de comer plato suculento alguno.
El castillo de naipes empieza a caer, las fórmulas a palidecer y la desidia a convertirse en la brújula oficial del organizador. Si las protestas de la pasada Vuelta nos han mostrado algo es que las variables que parecían controladas, en realidad no lo estaban. Falta que se abra los ojos con perspectiva de recorrido, donde una elaboración mimada y ambiciosa da más que quita, aunque solo sea por la sensación de expectación que se genera. Ese optimismo es el que produce sinergias favorables a la carrera. Ya se sabe que la ilusión mueve montañas (si no las esquivan). Es por ello por lo que recorridos como el de la pasada Vuelta ilusionaron cero. El ciclismo y las grandes vueltas necesitan etapas de las que se hable de otoño a verano, meses de señalar una fecha en el calendario del mismo modo que antaño los shares de audiencia no se perdían una subida al Angliru o una etapa dolomítica. Ahora son una almendra más en un helado de chocolate con almendras, elementos que quedan tan diluidos en un menú que ofrece de primero entrantes, de primero y segundo más entrantes y de postre, oh, sorpresa, más entrantes, sin haberse llevado a la boca un plato que realmente sacie las ganas de disfrutar del ciclismo de altura, libre de complejos y más respetuoso con la naturaleza de un deporte que siempre ha sido y será de fondo. Porque para clics explosivos en las redes, hay deportes y entretenimientos mucho más atractivos. El ciclismo debe su masa en un alto porcentaje a la fidelidad de aquellos que son capaces de dedicarle horas. Y es que ser espectador de ciclismo también es un deporte de fondo. Lo curioso es que el público que se busca, que es el esporádico y generalista, no termina de engordar las cifras. A lo mejor, un regreso al orden normal de las cosas acabaría por ser una buena idea.