Guillaume Martin-Guyonnet es un buen ciclista profesional. Corredor ligero, su físico le condena a ser un escalador, es decir, a un sufrimiento existencial alejado … del nihilismo despreocupado de los velocistas. Es figura en Francia y un corredor respetado. Es también licenciado en filosofía.’La gente que sueña’ es su tercer libro, tras ‘Sócrates en bicicleta’ y ‘La sociedad del pelotón’. No es una obra filosófica. Abronca a Nietzsche y se queja de Sócrates, al que no perdona su ‘solo sé que no sé nada’. En un libro sencillo, entendida la sencillez como virtud. Bien escrito, la historia de tres generaciones en torno a un mismo lugar, la finca de La Boderie, en Normandía, no decae a pesar de que las andanzas del erudito del siglo XVI, las del propio Guillaume Martin y las de su padre hablan de mundos muy distintos. Dos elementos hacen de pegamento: la tierra y las letras.
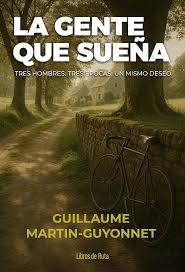
Es una lectura agradable y no requiere tener afición por el ciclismo. No faltan detalles que interesarán al seguidor de este deporte, pero son periféricos, un vehículo para contar lo que quiere contar. El tema del libro –una crónica– no es otro que la búsqueda de sentido de la vida. Martin no es Viktor Frankl ni pretende serlo.
‘La gente que sueña’ plantea dos cuestiones que sobresalen. Por una parte, el papel de la dimensión puramente corporal como vía para la realización personal, más allá de la razón. Un elogio incondicional del trabajo manual que resulta un tanto incómodo, por conservador. El ciclista del Groupama plantea la idea del empeño físico (donde incluye el deporte y también los oficios que se realizan, aún, con las manos) como «una objeción a la ideología del aumento de la riqueza (…). Ante una mecanización galopante y cada vez más opresiva, era necesario que el ser humano encontrara una forma de seguir existiendo como ser vivo, como cuerpo libre, sin quedar reducido a una fuerza de trabajo alienable (…). La actividad deportiva sigue siendo vivida como una liberación, como una forma de decir: ‘Mal que les pese, puedo hacer algo que no sirve para nada’».
En una historia en la que no faltan Catalina de Médicis y Enrique de Navarra, Martin enmienda a Sócrates. «A riesgo de sorprender, me atrevo a afirmar que la ceguera, la estupidez (incluso la más crasa), la dulce locura o incluso la incultura son estados en muchos aspectos preferibles a la vida en el conocimiento. Ahí radica precisamente el escándalo». Este es el tema del libro. Pese a que señala las contradicciones de su postura con su propio estilo de vida, éxito profesional y recorrido intelectual, la reflexión no deja de tener un fondo tradicionalista, contrario a la Ilustración, el clásico debate que adoran en Francia.
Aunque no renuncia a sus lecturas ni a su endurecimiento profesional, Martin no puede dejar de preguntarse sobre los estragos que causa la pérdida de la inocencia –como ya hizo Pessoa, por cierto–. Admite su nostalgia por «un pasado en que creíamos saberlo todo e ignorábamos que no sabíamos nada». Un libro entretenido y con una tesis controvertida. ¿Es mejor no saber y vivir feliz?
