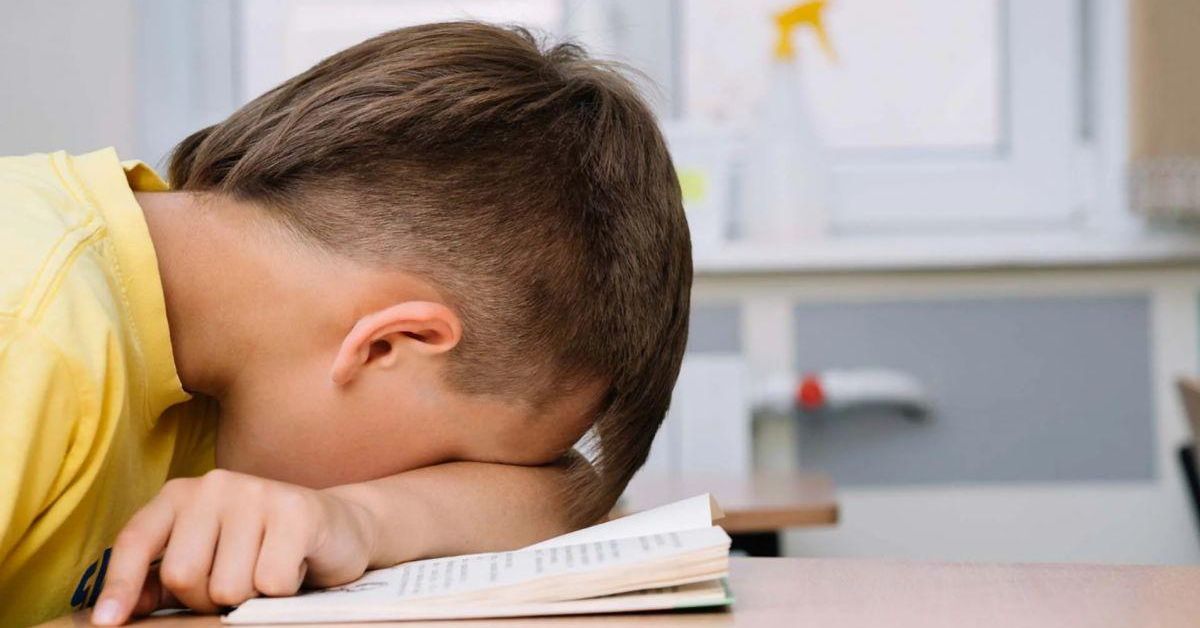La investigación sobre TDAH está atravesando un momento de transición. Los avances en farmacología, neurociencia y tecnología están ampliando nuestras posibilidades de comprensión y tratamiento, pero también han dejado en evidencia deficiencias metodológicas y éticas que deben corregirse.
El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) continúa siendo uno de los temas más estudiados y debatidos en neurociencia y salud mental. Durante los últimos años, la investigación ha avanzado hacia una comprensión más matizada del trastorno, incorporando nuevas tecnologías, enfoques interdisciplinarios y una mirada crítica a los métodos tradicionales de diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, persisten importantes vacíos científicos que condicionan tanto la práctica clínica como las políticas públicas.
Una de las áreas de mayor desarrollo en 2025 es la farmacoterapia del TDAH. Una revisión publicada recientemente en Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology explora las nuevas fronteras del tratamiento farmacológico, que incluyen no solo los estimulantes clásicos (como metilfenidato o anfetaminas), sino también medicamentos no estimulantes y tecnologías complementarias, como dispositivos digitales que estimulan regiones específicas del cerebro o ayudan a regular la atención.
Además, el uso responsable de medicación para TDAH podría estar asociado con una reducción del riesgo de conductas suicidas, lo que refuerza la necesidad de considerar los beneficios integrales del tratamiento más allá del control sintomático.
Diagnóstico por IA
Otro de los campos más prometedores es la aplicación de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático al diagnóstico y evaluación del TDAH. Una revisión global de 2025 recopiló más de 340 artículos de 50 países y concluyó que el uso de algoritmos de IA para identificar patrones de comportamiento, actividad cerebral o variables cognitivas es un área de investigación en rápido crecimiento. Estas herramientas podrían ofrecer diagnósticos más objetivos y mejorar la estratificación de los pacientes, aunque los expertos advierten que aún se requiere validación clínica antes de su aplicación generalizada.
Contrario a la percepción popular de que los diagnósticos de TDAH se han disparado, los estudios recientes muestran una realidad más matizada. Un análisis longitudinal (2016-2023) observó que, en adultos, la incidencia disminuyó hasta 2020 y luego aumentó ligeramente, mientras que en adolescentes se mantuvo estable. Estas variaciones sugieren que más que un aumento real de casos, podría existir un cambio en las prácticas de diagnóstico y en la visibilidad del trastorno, especialmente tras la pandemia.
Sesgos y evaluación
Las nuevas revisiones también están revelando deficiencias estructurales en la forma en que se diagnostica el TDAH. Investigaciones recientes destacan la presencia de sesgos de género, donde mujeres y niñas suelen ser diagnosticadas más tarde o de forma incorrecta, al presentar síntomas menos disruptivos y más internalizados. Además, la evaluación clínica varía significativamente según los criterios utilizados y las herramientas aplicadas, lo que subraya la necesidad de estandarizar los procesos y capacitar mejor a los profesionales.
En adultos, la situación es aún más compleja. Un estudio conjunto entre la Universidad de Copenhague y la Universidad de São Paulo detectó deficiencias metodológicas graves en ensayos clínicos sobre TDAH adulto, incluyendo una falta de control de comorbilidades y criterios poco consistentes para la inclusión de participantes. Esto pone en duda parte de la evidencia sobre la eficacia de ciertos tratamientos en este grupo etario.
Impacto social
En paralelo, el auge de las redes sociales ha influido notablemente en la percepción pública del TDAH. Un estudio de la Universidad de British Columbia analizó contenido de TikTok y observó una tendencia a romantizar y banalizar el TDAH, con vídeos que promueven la autodiagnosis o difunden información inexacta. Este fenómeno contribuye a la confusión social sobre lo que realmente implica vivir con el trastorno y plantea un nuevo reto para la divulgación científica y la educación en salud mental.