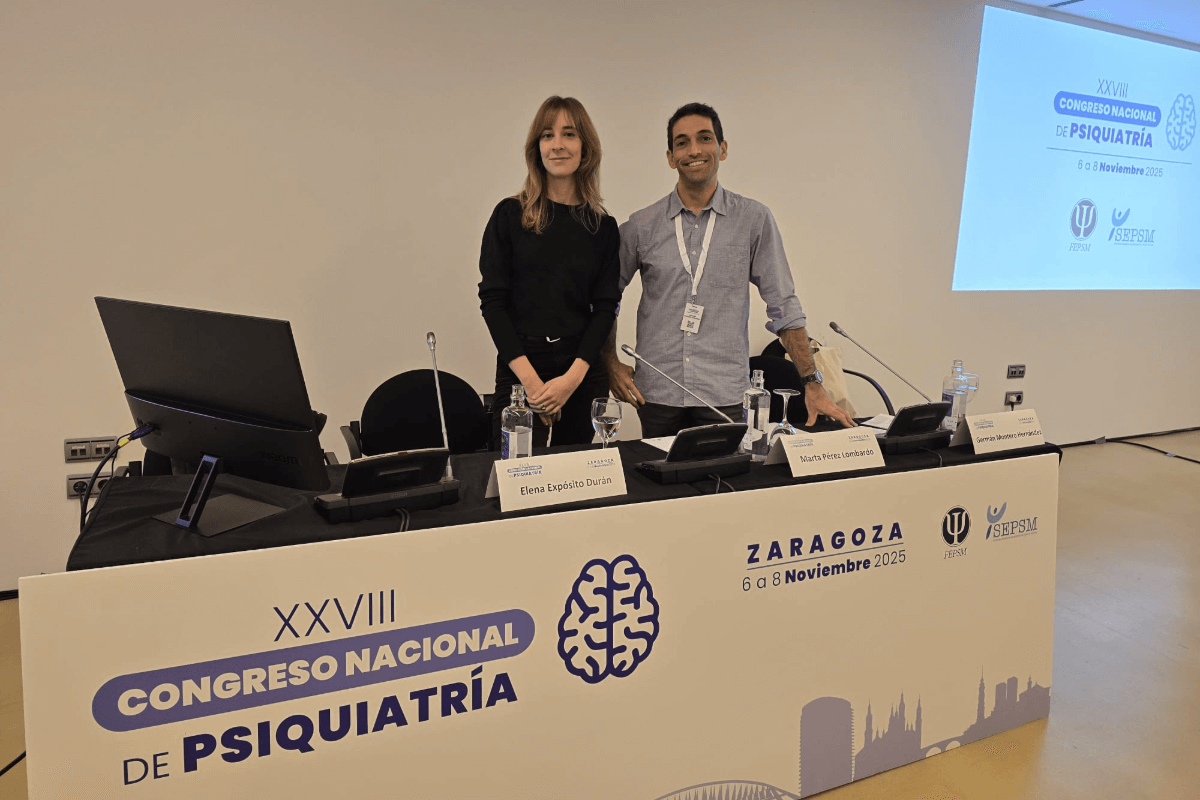El XXVIII Congreso Nacional de Psiquiatría, organizado por la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), trató este sábado los nuevos horizontes en el abordaje de adicciones y patología dual y las estrategias terapéuticas emergentes, en un simposio con la moderación de Germán Montero Hernández. Marta Pérez-Lombardo habló del Cannabidiol (CBD) en Psiquiatría, de su …
El XXVIII Congreso Nacional de Psiquiatría,
organizado por la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM),
trató este sábado los nuevos horizontes en el abordaje de adicciones y
patología dual y las estrategias terapéuticas emergentes, en un simposio con
la moderación de Germán Montero Hernández.
Marta Pérez-Lombardo habló del Cannabidiol (CBD)
en Psiquiatría, de su aplicaciones clínicas, potencial terapéutico y
riesgos asociados. Afirmó que muchos pacientes psiquiátricos lo usan, por la
percepción que hay de inocuidad. Hay un encuentro entre el aval científico y la
explosión comercial del CBD.
Durante su ponencia, Pérez Lombardo profundizó en los mecanismos
de acción y en la farmacocinética del CBD, destacando la complejidad de
sus efectos sobre el sistema nervioso central y su potencial terapéutico.
Explicó que el CBD actúa sobre múltiples dianas más allá de los clásicos
receptores cannabinoides, lo que explica su perfil farmacológico diferenciado
respecto al tetrahidrocannabinol (THC). En primer lugar, detalló su interacción
con el sistema endocannabinoide (SEC), donde el CBD actúa como modulador
alostérico negativo del receptor CB1, atenuando la eficacia de los agonistas y
del propio THC. Además, incrementa de forma indirecta la señal de anandamida,
al inhibir su recaptación por ENT1 y posiblemente también su degradación por la
enzima FAAH. Este efecto contribuye a mantener una mayor disponibilidad de
endocannabinoides endógenos.
Del mismo modo, el CBD interviene en la modulación
serotoninérgica, actuando como agonista o modulador del receptor 5-HT1A, lo que
se traduce en un efecto ansiolítico y antiemético. También participa en la
regulación de los canales TRP (sensores de calcio), donde actúa como
agonista de TRPV1 y TRPA1 y antagonista de TRPM8, generando una analgesia y una
reducción de la hiperexcitabilidad neuronal tras una fase inicial de
activación. A ello se suma su papel como antagonista funcional del receptor
GPR55, considerado un «receptor cannabinoide huérfano«, que
contribuye a disminuir las señales pro-excitatorias, y su agonismo sobre el
receptor nuclear PPAR-γ, relacionado con efectos antiinflamatorios y
neuroprotectores.
Pérez Lombardo abordó la influencia del CBD sobre la
neurotransmisión y los canales iónicos, destacando su capacidad para
bloquear los canales de sodio (Naᵥ)
y calcio tipo T (Caᵥ3)
dependientes de voltaje en concentraciones micromolares, lo que reduce la
hiperexcitabilidad cortical e hipocampal. Potencia de forma alostérica los
receptores GABAₐ y de glicina, incrementando la inhibición sináptica y contribuyendo así a sus propiedades anticonvulsivantes y ansiolíticas. En cuanto a la dopamina, comentó que los estudios in vitro apuntan a un posible agonismo parcial
sobre los receptores D₂High, aunque subrayó que se trata de una evidencia preliminar no replicada clínicamente.
A nivel de neuroimagen, la ponente recordó que el CBD
muestra efectos opuestos a los del THC en regiones como la amígdala, el lóbulo
temporal y el occipital, reduciendo la saliencia anómala, un fenómeno implicado
en los trastornos psicóticos. En personas con alto riesgo clínico de
psicosis, una dosis aguda de CBD puede normalizar la actividad del hipocampo,
el estriado, el mesencéfalo y la ínsula, lo que sugiere un potencial efecto
antipsicótico modulador de circuitos cerebrales.
En el plano farmacocinético, Pérez Lombardo explicó que, en
solución oral, el CBD presenta un tₘₐₓ de entre 2,5 y 5 horas, con una
biodisponibilidad aumentada hasta cinco veces cuando se administra con
comidas ricas en grasas, motivo por el cual conviene estandarizar su toma con o
sin alimentos. Su unión a proteínas plasmáticas supera el 94 %, y su metabolismo hepático depende fundamentalmente de los citocromos CYP2C19 y
CYP3A4, así como de las enzimas UGT1A7, 1A9 y 2B7. La
absorción es saturable por encima de 25 mg/kg/día,
lo que limita el incremento proporcional de niveles plasmáticos a dosis más
altas. Matizó que, a dosis terapéuticas, el CBD no actúa como agonista de
los receptores CB1 o CB2 de alta afinidad, a diferencia del THC, y que su
posible efecto dopaminérgico directo sigue siendo incierto y sin confirmación
clínica. En conjunto, so, sostuvo, el cannabidiol se perfila como un
modulador multifacético del sistema nervioso, con propiedades ansiolíticas,
antiinflamatorias, neuroprotectoras y antipsicóticas, pero con una
farmacocinética compleja que requiere un manejo clínico cuidadoso.
Hay que estudios que avalan que el CBD no producen síntomas de
adicción, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer un uso patológico, o
haya una automedicación excesiva por parte del paciente o utilice cantidades
elevadas (de más de un gramo al día). Advirtió de que muchos productos, casi
tres de cada cuatro están mal etiquetados y existen unos cannabinoides
sintéticos que caen en un limbo social. Hay muchos productos de vapeo que
tienen cantidades más elevadas de CBD y sus efectos pueden ser más fuertes que
si se toma por vía oral. Productos vendidos como legales en algún país de la
Unión Europea se pueden emplear en cualquier país de la misma.
Hay que educar a la población sobre este tema y
monitorear a los pacientes. En la actualidad, el CBD cuenta con un espacio
definido dentro de la práctica clínica, fundamentalmente a través de medicamentos
autorizados. Entre ellos destacan Sativex®, indicado para el
tratamiento de la esclerosis múltiple y el dolor oncológico, y Epidiolex®,
una solución de cannabidiol (100 mg/ml) utilizada como antiepiléptico. Además,
se prevé que en diciembre de 2025 estén disponibles las fórmulas magistrales
con cannabidiol, con o sin tetrahidrocannabinol (THC), lo que ampliará las
opciones terapéuticas personalizadas. Por otro lado, el CBD puede emplearse
como sustancia pura en determinados productos cosméticos y en productos
vaporizables (vapers). No obstante, su uso en alimentos, así como la
comercialización de productos que contengan THC en concentraciones superiores
al 0,2% o cannabinoides activos, continúa estando prohibido por la normativa
vigente.
Entre las claves sobre el CBD que detalló Pérez Lombardo en
la sesión, remarcó que no presenta un potencial adictivo significativo,
aunque no es una sustancia trivial, ya que es necesario tener en cuenta sus
posibles efectos adversos e interacciones. Avisó de que la calidad de los
productos comerciales es variable e inconsistente, con casos de artículos mal
etiquetados o contaminados, lo que refuerza la importancia de su control
sanitario. En este contexto, «el conocimiento del CBD resulta esencial en
la práctica clínica diaria, dado que se están investigando sus posibles efectos
ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos y antipsicóticos«. Finalmente,
apuntó hacia su uso inminente en fórmulas magistrales, lo que permitirá una
aplicación «más segura y ajustada a las necesidades terapéuticas de cada
paciente».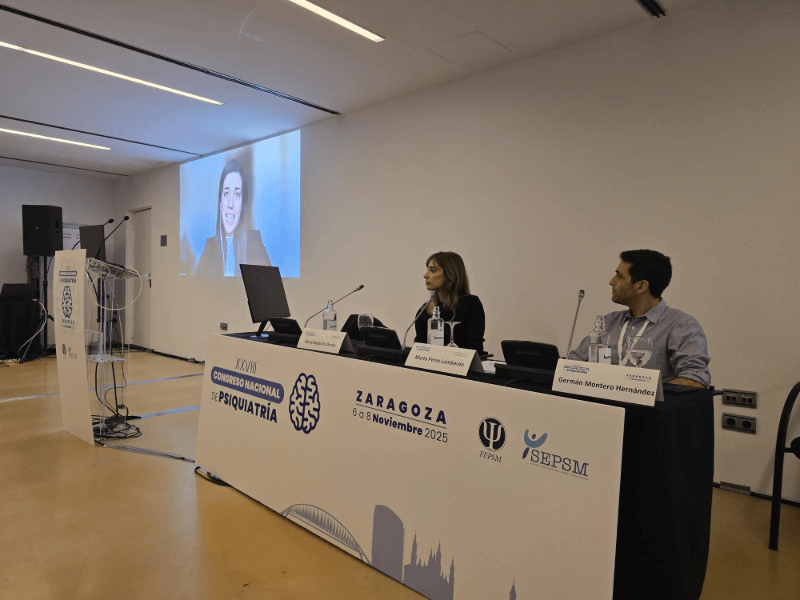
Elena Expósito Durán se centró en las terapias
asistidas por sustancias psicodélicas. Definió que la experiencia psicodélica
conlleva alteraciones sensoperceptivas y experiencias místicas o
emocionales profundas. Tampoco son sustancias novedosas, porque llevan
aislándose desde inicios del siglo XX, aunque asistimos a un «renacimiento
psicodélico«. Cada vez existen más estudios estas sustancias.
Los psicodélicos y otros compuestos afines actúan a
través de diferentes mecanismos neurobiológicos que explican tanto sus efectos
subjetivos como su potencial terapéutico. Los llamados psicodélicos clásicos,
entre los que se incluyen el LSD, la psilocibina y la DMT,
actúan como agonistas parciales del receptor serotoninérgico 5-HT₂A. Esta
acción provoca una profunda alteración en la percepción, la cognición y el
sentido del yo. En los últimos años, estas sustancias han despertado un gran
interés científico por su posible utilidad en el tratamiento de la depresión
resistente, la ansiedad asociada a enfermedades terminales y las adicciones, ya
que pueden favorecer experiencias que promueven la reestructuración psicológica
y una mayor flexibilidad cognitiva.
El MDMA, por su parte, se clasifica como empatógeno o
entactógeno. Su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la recaptación
de monoaminas (especialmente serotonina, pero también dopamina y noradrenalina)
al intervenir sobre los transportadores SERT, DAT y NET. Este aumento de
serotonina se traduce en sensaciones de bienestar, empatía y conexión
emocional, características que sustentan su estudio en el contexto del
trastorno de estrés postraumático (TEPT) y en terapias asistidas con
psicoterapia, donde se busca aprovechar su capacidad para facilitar la apertura
emocional y la comunicación terapéutica.
En el caso de los disociativos, como la ketamina y la
ibogaína, el mecanismo central es el antagonismo del receptor NMDA,
implicado en la transmisión glutamatérgica. Este bloqueo genera un estado
disociativo caracterizado por una sensación de desconexión del cuerpo o del
entorno. La ketamina, en particular, ha demostrado un efecto antidepresivo
rápido, lo que ha llevado a su uso clínico en pacientes con depresión
resistente. La ibogaína, aparte de actuar sobre el sistema NMDA, modula
el sistema opioide, lo que ha suscitado interés en su posible papel en el
tratamiento de las adicciones, si bien su uso sigue siendo experimental y
requiere una evaluación rigurosa de seguridad.
Los psicodélicos que actúan sobre receptores
serotoninérgicos (como el 5-HT2A) pueden estimular el crecimiento y
fortalecimiento de conexiones neuronales, la neuroplasticidad, a nivel
estructural y funcional, lo que tiene implicaciones potenciales en el
tratamiento de trastornos como la depresión o el estrés postraumático.
Exposito Durán resumió que la terapia asistida con
psicodélicos comienza a abrirse paso en la práctica clínica como un proceso
psicoterapéutico estructurado que busca aprovechar el estado de
neuroplasticidad inducido por estas sustancias para lograr un cambio
terapéutico sostenido. Este enfoque, que se desarrolla en un entorno
controlado y acompañado por profesionales especializados, se articula en
tres fases: la preparación del paciente, la sesión de administración del
psicodélico (donde el contexto emocional y ambiental, conocido como set y
setting, es determinante) y las posteriores sesiones de integración y
procesamiento, en las que se consolidan los aprendizajes derivados de la
experiencia. Lejos de la imagen asociada al consumo recreativo, este tipo de
intervenciones presenta riesgos fisiológicos leves, con una leve
activación simpática, amplios márgenes de seguridad y ausencia de riesgo de
dependencia. En el ámbito psicológico, se excluyen pacientes con
antecedentes de episodios psicóticos o maníacos, así como aquellos con
antecedentes familiares de trastornos mentales graves, para minimizar posibles
descompensaciones. Aunque poco frecuente, se reconoce la posibilidad de un
trastorno perceptivo persistente por alucinógenos, una alteración visual que
puede prolongarse tras la experiencia. En conjunto, la evidencia científica
sugiere que, bajo supervisión médica y en un marco psicoterapéutico riguroso,
los psicodélicos pueden convertirse en una herramienta valiosa para facilitar
procesos de cambio y sanación emocional profunda.
Pese a su prometedor potencial terapéutico, la terapia
asistida con psicodélicos enfrenta aún importantes limitaciones para su
implantación en la práctica clínica habitual. Una de las principales barreras
es su elevado coste económico, que dificulta su implementación a gran
escala debido a la necesidad de un equipo multidisciplinar y de múltiples
sesiones prolongadas de acompañamiento psicoterapéutico. Los pacientes que
participan en los ensayos clínicos suelen estar altamente seleccionados, lo
que hace que los resultados obtenidos sean difícilmente generalizables al
conjunto de la población. Este tipo de intervenciones difieren notablemente del
modelo biomédico tradicional, ya que se basan en un enfoque menos directivo y
menos prescriptivo, en el que el terapeuta actúa más como guía que como figura
de autoridad. Estos factores, junto con los retos regulatorios y formativos que
conlleva, explican que la integración de los psicodélicos en la medicina
convencional avance con cautela, aunque con un interés creciente desde
la comunidad científica.
Sus conclusiones fueron que «los psicodélicos actúan
principalmente sobre el sistema serotoninérgico, promoviendo la plasticidad
cerebral y una mayor flexibilidad cognitiva, lo que los convierte en
herramientas de interés para el abordaje de trastornos mentales refractarios a
los tratamientos convencionales». La evidencia clínica actual muestra
resultados alentadores en casos de depresión resistente, trastorno de estrés
postraumático (TEPT), ansiedad y adicciones, mediante el uso de sustancias como
esketamina, psilocibina, DMT o MDMA, siempre en el marco de contextos
terapéuticos estructurados. Eso sí, los estudios disponibles siguen siendo
limitados en tamaño muestral y duración, y todavía falta una mayor
estandarización metodológica y seguimiento a largo plazo.
Por ello, los expertos insisten en la necesidad de impulsar
una investigación rigurosa y multicéntrica, acompañada de una formación
clínica específica y de marcos regulatorios claros que garanticen la seguridad
y la eficacia de estas intervenciones. Si bien el potencial terapéutico es «real»,
su integración en la práctica clínica requiere un enfoque responsable,
basado en el rigor científico, la prudencia, el acompañamiento profesional y
una estricta supervisión ética.
El dolor es una epidemia mundial, un problema de salud
pública. Montero Hernández trató los opiáceos y dolor crónico, del alivio a
la dependencia. La sociedad envejece, teneos dolor y un 20-30 % de la
población europea tiene dolor crónico. Solo el 2 % cumple criterios para
recibir tratamiento con opiáceos. En España, las prescripciones de opiáceos
aumentaron un 83 % entre 2010 y 2022. El 40 % de las derivaciones a
adicciones por opiáceos corresponden a pacientes con dolor crónico no
oncológico (DCNO), frente al 8 % en 2010. Entre el 12–25 % de los pacientes
con DCNO tratados más de tres meses con opiáceos desarrollan un trastorno por
uso de sustancias.
Montero Hernández repasó en su intervención la evolución
histórica del tratamiento del dolor y el papel de los opiáceos, desde su origen
milenario hasta su expansión actual y sus riesgos asociados. El dolor es un
síntoma, no una enfermedad, aunque puede tener una enorme repercusión en la
calidad de vida. El dolor nociceptivo (asociado a lesión) responde
generalmente a la analgesia convencional, mientras que el dolor
neuropático o nociplástico presenta una respuesta más limitada. El dolor
crónico, definido como aquel que persiste más de tres meses, es hoy la primera
causa de atención sanitaria, con 175 millones de recetas de analgésicos en
España en 2022, de las que 35 millones correspondieron a opioides.
El uso del Papaver somniferum (adormidera) se remonta
a milenios, pero el salto científico se produjo en el siglo XIX con el
aislamiento de la morfina por Sertürner (1803) y la codeína por
Robiquet (1832). La aparición de la jeringa hipodérmica en 1853 permitió la
administración intravenosa y potenció su efecto. Durante el siglo XX se
desarrollaron compuestos como la oxicodona, la metadona, el fentanilo
y la buprenorfina, que ampliaron el arsenal terapéutico en el
tratamiento del dolor agudo.
No obstante, Montero avisó de que no existen evidencias
sólidas de eficacia de los opioides en el DCNO. Pese a ello, su consumo se ha
extendido más allá de las indicaciones para las que fueron concebidos. Hasta
los años 80 su uso era residual y limitado a cuidados paliativos, pero la
estrategia de marketing contra la llamada opiofobia impulsó su generalización:
primero en el dolor postoperatorio, después en tratamientos domiciliarios y,
finalmente, en el dolor crónico no oncológico.
En España, el aumento ha sido vertiginoso: desde 0,02
dosis diarias definidas (DDD) por 1.000 habitantes en 1992 hasta 20,6 DDD en
2022, un incremento de mil veces en tres décadas.
Los datos más recientes muestran un patrón preocupante. Insistió
en que el 30 % de los pacientes con DCNO recibe un opioide como analgésico,
aunque solo el 2 % cumpliría los criterios clínicos para su uso. En Cataluña,
el 80 % de las prescripciones corresponden a cuadros musculoesqueléticos como
las lumbalgias. Entre los pacientes tratados con opioides, más de la mitad los
consume durante tres meses o más, más del 50 % no son oncológicos, y el perfil
más frecuente es el de mujer mayor de 80 años con bajo nivel socioeconómico.
El caso del fentanilo es especialmente llamativo. España
es el quinto consumidor mundial por habitante, con cuatro millones de envases
recetados en 2022. A pesar de que está indicado para uso en periodos
cortos, uno de cada cuatro pacientes sigue tomándolo al cabo de un año, y siete
de cada diez no son pacientes oncológicos. Además, el 58 % de los tratamientos
se inicia con tramadol, y un 22 % progresa a opioides mayores (oxicodona o
fentanilo) en solo doce meses.
Concluyó con un mensaje claro: es necesario revisar los
criterios de prescripción y promover un uso racional de los opioides,
reservándolos para los casos en los que realmente aportan beneficio. Aseveró
que una herramienta terapéutica eficaz puede convertirse en un problema de
salud pública si se usa sin la prudencia que exige su potencial adictivo. Propuso un abordaje integral.