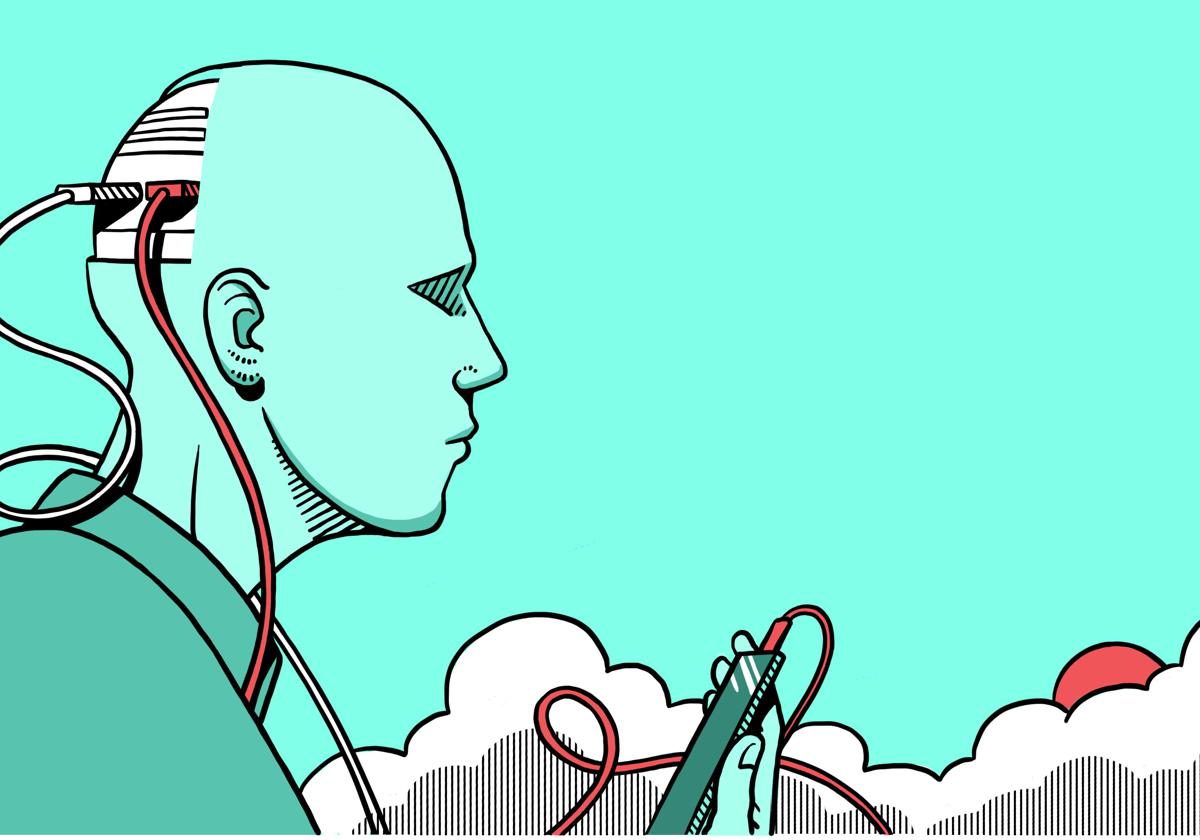Moya no sabía dónde estaba cuando volvió a casa, pero una llamada de teléfono a su móvil lo devolvió a la realidad:
– ¿Joaquín? Soy … Carmen.
– ¡Carmen! ¿Cómo estás? No te he dado las gracias por el libro.
– No te preocupes. Yo estoy bien. ¿Cómo estás tú?
– Bueno, he tenido días mejores.
– Eso me han dicho.
– ¿Sí? ¿Quién?
– Un compañero de IDEAL va a destapar el asunto en el que estás metido.
– ¿Qué?
– Sí, me ha llamado para consultarme. Se ve que ahora soy una experta en casos inexplicables.
– Eso desde luego.
– No bromees, Joaquín. Estoy preocupada. Mi colega también me ha chivado que tú eres el principal sospechoso. Van a por ti. Se lo ha dicho una fuente de la comisaría.
– Lo sé –dijo Joaquín con cansancio-. Esto nos suena, ¿no?
– Sí –dijo Carmen con tristeza-. Oye, me voy para allá.
– ¿Qué?
– Que rescates tu Volkswagen GTI y me recojas mañana a las 9 en el aeropuerto.
– El coche quedó siniestro total, ¿no te acuerdas?
– Pues vente en taxi.
– Bueno, allí estaré.
– Oye, Joaquín… ¿Aguantarás sin meterte en líos hasta que yo llegue?
– Lo intentaré.
– Vete a la cama. Pareces grogui.
– Sí.
Moya colgó, y una especie de laxitud se apoderó de él. Se lavó los dientes y, tal como le había prometido a Carmen Mendoza, se metió en la cama. Cogió su libro de la mesilla de noche y miró la fotografía de la solapa, donde Carmen aparecía sonriente, con la melena corta, el pelo y la tez morenos, los ojos marrones y la cara agradable, de rasgos redondeados. Cerró los ojos, y unas frases se deslizaron en su mente como los restos de su conciencia: «Sentado sobre un trono de sombra vas siendo ya sombra tú todo. Sombra tu cabeza, sombra tu vientre, sombra tu vida misma. Palabras de demente o palabras de muerto, es igual. Esta es tu vida: líquido lamento fluyendo entre sombras iguales».
Moya dormía en su habitación; o creía que dormía, pues sólo había cerrado los ojos un momento. Sentía en la boca el regusto del whisky, síntoma de que había bebido demasiado, y quizá mañana ya no se acordara de lo que había ocurrido esa noche, o dudaría si era verdad o no. La falta de sueño no contribuía a que mantuviera la lucidez ni su equilibrio personal. Todo lo que sucedía parecía no sucederle, y hasta hechos indiscutibles como el asesinato de Eusebio estaban envueltos en una bruma tóxica que iba minando su conexión con la realidad y lo embargaba con múltiples dudas. La muerte había tintado su vida de incertidumbre, y ya no tenía sentido hacer planes a largo plazo, ni siquiera a una semana vista; Moya se aleccionaba para vivir cada día como si fuera el último. Pero se sentía tan débil anímicamente que era incapaz de llenarlos con un contenido cargado de responsabilidad y rectitud, de inteligencia y alegría, como le hubieran pedido Eusebio y su padre; más bien dejaba pasar las horas en la Facultad y en la casa, donde el alcohol le proporcionaba un punto de atontamiento que le permitía dormir mejor. Pero ¿estaba durmiendo? Recordaba la brisa que entraba por el balcón abierto, fría pero agradable, pues respiraba mejor. Luego, como el golpeteo de unos dedos sobre el cristal, la voz tan añorada que le preguntaba si podía pasar, como si una invitación fuera un requisito ineludible para entrar en la casa. Y los ojos verdes de Luisa mirándole en su dormitorio como hacía tanto tiempo en el bosque de la Alhambra. Y allí estaban ahora, en el mismo banco, con Luisa metiéndose bajo su jersey de lana, sólo que notaba su cuerpo desnudo, los pezones tiesos de frío, acariciándole. Y sus manos sobre los pantalones, que desabrochaba para liberar su polla. Luisa le besaba en la boca, pero junto al regusto a whisky había también un sabor metálico y ferroso, a su propia sangre. Porque conforme lo besaba, Luisa le mordía los labios, sorbía su sangre y sus caricias se volvían dolorosas, violentas, mientras le arrancaba la ropa y le tiraba sobre el banco para follarlo a horcajadas. Aunque Moya no sentía en su espalda el frío de la piedra, sino el colchón mullido de su cama, al tiempo que luchaba por no perder la conciencia, adormilado ahora por la voz de Luisa, que le decía: «Sé como yo, vive conmigo siempre» y, al mismo tiempo, sentía el roce de sus labios sobre el glande, y el placer al eyacular y el dolor cuando Luisa le mordió en la ingle.