¡OFERTA ESPECIAL VACACIONES! Suscríbete por solo 0,75€ al mes a la revista National Geographic. ¡Por tiempo limitado!
¡NOVEDAD! Ya disponible la edición especial El cerebro infantil de la colección Los Secretos del Cerebro de National Geographic.
Situada en la ciudad de Piła, al noroeste de Polonia, una estructura futurista se alza sobre el paisaje. En las compuertas metálicas se puede leer LUNARES y, en su interior, un enorme hangar da cobijo a una instalación de investigación que parece sacada de otro mundo. Y no es para menos, puesto que se trata de uno de los pocos lugares en la Tierra donde se realizan misiones análogas espaciales. Esto es, imitan las condiciones de otros cuerpos celestes (en este caso la Luna) para llevar a cabo experimentos que pueden ser cruciales para las futuras misiones espaciales reales.
 Una pequeña Luna en la Tierra
Una pequeña Luna en la Tierra
Según nos explica, vía telefónica desde Polonia, la Dra. Alba Sánchez, comandante española de una de estas misiones análogas, las investigaciones que se llevan a cabo en LUNARES proceden de empresas, universidades, o de la propia Agencia Espacial Europea, que es asidua del lugar. Dentro de las instalaciones se investiga agricultura espacial, componentes de ingeniería que podrían acabar en el espacio y otros aspectos del campo de la salud como la salud mental durante periodos de aislamiento. Además, ella ha llevado una investigación propia en el campo de la inmunología y la salud.
Cada misión se realiza en una parte «real» de la Luna. Es decir, se especifica una zona viable real de nuestro satélite donde se podría realizar un aterrizaje y se imitan las condiciones de luz dependiendo de la fase de la Luna y su posición relativa con el Sol. «No vemos la luz del Sol en 14 días», cuenta Alba. «Pero la estación tiene luces LED que imitan el momento del día. Es decir, por las mañanas y tardes hay ligeras variaciones de color que le dicen a tu cuerpo la hora que es».
 Imagen cedida por Alba Sánchez
Imagen cedida por Alba Sánchez
Durante la misión análoga, el lugar elegido se encontraba en noche permanente, como se puede observar en estas imágenes.
Aún así, nos confiesa que en los últimos días se sentía desubicada en lo temporal, porque al final acabas perdiendo la noción del día y la noche. Este cambio afecta a los ritmos circadianos y por tanto activa al organismo en los momentos que deberían ser de descanso. Por otro lado, está el problema de la síntesis de la vitamina D, que se realiza a partir de sus precursores, el ergocalciferol (vitamina D2) y el colecalciferol (vitamina D3) mediante exposición a luz solar. Sin Sol, tenían que consumir vitamina D mediante suplementos.
La vida en la Luna terrestre
En la estación, los días estaban organizados de principio a fin, con horarios muy estrictos y las franjas completamente llenas de actividades. «Como comandante, me encargaba de que los objetivos diarios de la estación se cumplieran, desde temas de mantenimiento hasta llevar a cabo los experimentos de terceras partes», indica Alba. El resto de la expedición estaba formada por cinco personas que convivían en el pequeño módulo. Dos personas de Polonia, una de Nepal y otra de Egipto.
En cuanto a las comidas, Alba nos explica que la mayoría del alimento es liofilizado, pero también hay parte procedente de cultivos hidropónicos que tienen en la base. «Tenemos cultivos en los que la planta crece en un molde de fibra con agua y nutrientes. Ahí había distintas hierbas, así como lechuga o perejil que empleábamos en las comidas. Tomate, por ejemplo, no, aunque no descarto que en algún momento se lleve».
 Imagen cedida por Alba Sánchez
Imagen cedida por Alba Sánchez
La Dra. Sánchez controlando el crecimiento de unas plantas en hidroponía.
Además, debían hacer una serie de ejercicios a diario que imitan a aquellos que realizan los astronautas para evitar la pérdida de la masa muscular y la densidad ósea.
Por otro lado, el aislamiento puede ser un problema para algunos de los miembros de la expedición. «Uno de ellos tuvo que salir a los 7 días y nos quedamos 4», nos cuenta. «Por lo general tienes acceso muy limitado con las comunicaciones. No podemos usar redes sociales, aunque contamos con conexión a internet por si sucedía alguna urgencia profesional o personal».
 Imagen cedida por Alba Sánchez
Imagen cedida por Alba Sánchez
Los habitáculos en los que los miembros duermen durante la expedición análoga tienen las comodidades similares a las que se encontrarían en una misión real.
Las visitas al exterior
En este tipo de misiones también realizan salidas extravehiculares, es decir, misiones de reconocimiento de lo que sería el terreno lunar. Para ello, la base cuenta con un área especial que imita el regolito y el polvo presente en la superficie de la Luna. Cada expedición requiere de una enorme planificación con procedimientos que simulan al detalle lo que ocurre en una misión real e incluso emplea trajes completamente sellados y con sistemas de recirculación y purificación de aire.
Dichas expediciones simulan algún objetivo concreto que podría darse en una expedición, como es la reparación de algún elemento de comunicaciones, o la puesta a punto de paneles solares, y también se imitan peligros reales que pueden ocurrir en la superficie lunar. «Hay un refugio para casos de niveles muy altos de radiación», nos indica. «Aunque por supuesto no se trata de radiación real si no simulada. Además, tenemos en nuestro traje un dispositivo que nos mide las constantes vitales y otros parámetros». También contaban con un vehículo róver capaz de escanear el exterior a distancia.
Los experimentos de la estación
El experimento que ha llevado a cabo la Dra. Sánchez, denominado SOMBA (Systemic-Oral-Microbiome-Brain-Axis), busca comprender cómo este tipo de simulaciones afectan a la microbiota oral e intestinal y sus implicaciones en el cerebro. Este estudio sigue una tendencia que se ha visto cada vez más clara, que las poblaciones bacterianas que viven en nuestro interior pueden afectar a nuestro pensamiento o razonamiento a través del denominado eje cerebro-intestino. Además, estudios anteriores ya han demostrado que la microbiota de los astronautas cambia cuando pasan periodos de tiempo en la Estación Espacial Internacional, lo que podría afectar a su toma de decisiones o a su salud mental.
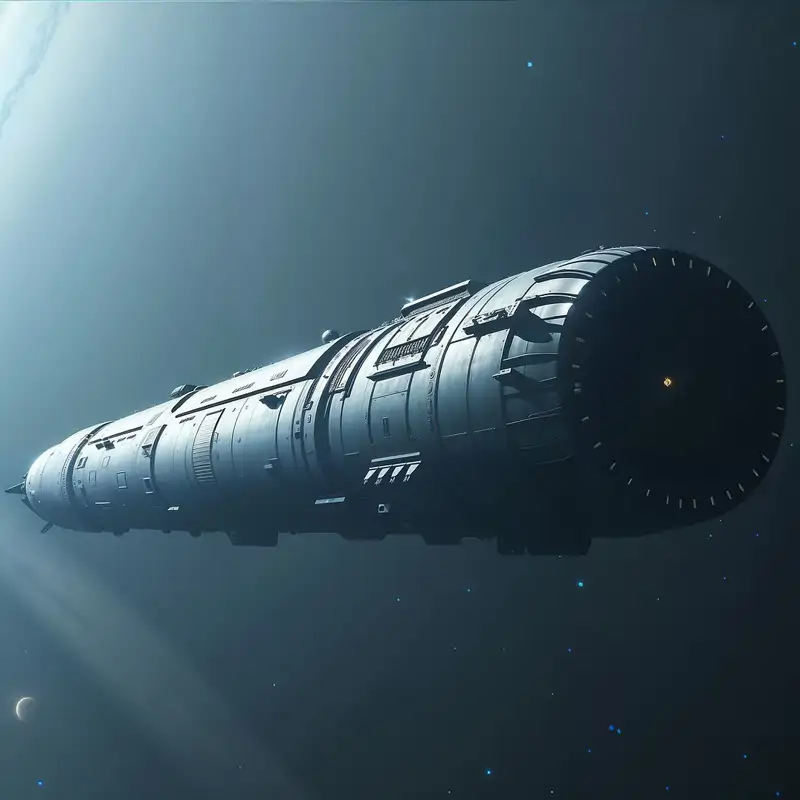
Por ello, comprender cómo y porqué suceden estos cambios y, además, encontrar relaciones claras con el estrés que están padeciendo esas personas, puede ayudar a desarrollar tratamientos preventivos (como pastillas probióticas) que reduzcan el cambio de la microbiota. Pero esto no está únicamente pensado para los astronautas, sino que personas que han de pasar mucho tiempo confinadas y aisladas, como aquellas en ambientes hospitalarios, o en zonas especialmente remotas, también podrían beneficiarse de sus hallazgos.
