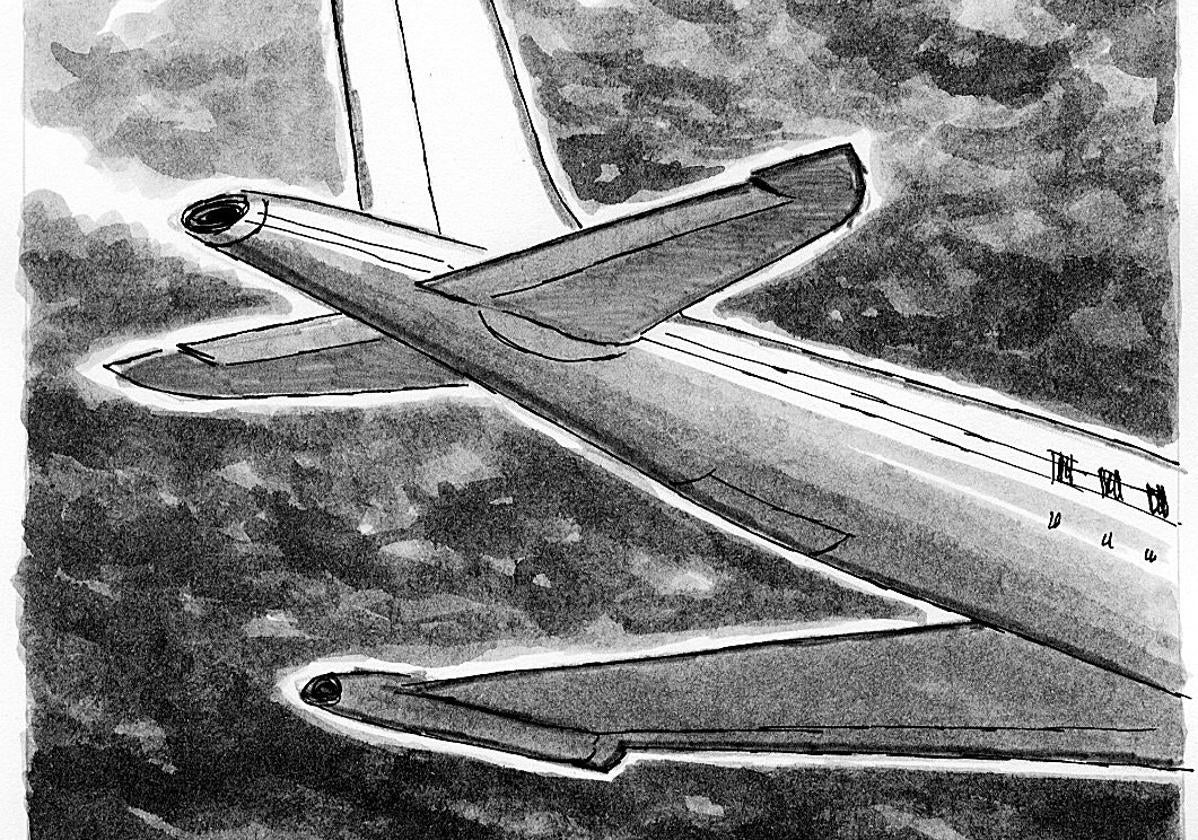Joaquín Moya despertó con un fuerte dolor de cabeza y un regusto de sangre en la boca. Durante un segundo, volvió a notar sobre él … el tacto del cuerpo desnudo de Luisa, su lengua sobre el glande, ¿cómo le mordía en la ingle? Se palpó el cuerpo desnudo –¿cuándo se había quitado la ropa?-, pero no halló rastros de heridas, aunque sí le quedaban restos de sensaciones, una mezcla de placer y dolor. Luisa. Qué bueno sería poder volver a abrazarla. Pero estaba muerta, como le había dicho –y tal vez recriminado- Ricardo Rey. La mayoría de las personas que amaba estaban muertas o se habían transformado en otras personas diferentes, lo que quizá fuera igual que la muerte, o una especie de resurrección continuada. Miró el reloj: eran las seis de la mañana; entraba un aire frío por el balcón, que se había dejado abierto la noche anterior. Lo raro era que no se hubiera resfriado. Al pensarlo, estornudó y recordó que había quedado con Carmen Mendoza en recogerla en el aeropuerto.
A Moya siempre le habían gustado los aeropuertos, lugares donde todas las vidas parecen de paso. La levedad del turista era como un ideal, estar y no estar, viajar y aprovechar el momento en cualquier parte, sin un fin concreto, fuera del inicio y el fin del trayecto. Le gustaba observar a la gente, aunque el aeropuerto de Granada era pequeño, y no había el trasiego de Barajas, tiendas ni restaurantes donde engatusar a los turistas, que durante un momento creían vivir en un paraíso intemporal de marcas, bebidas y comida internacional. El aeropuerto Federico García Lorca era mucho más recogido, más pequeño incluso que la estación de autobuses de Granada, cuya mayor industria era probablemente el turismo, al margen de la Universidad. Las contradicciones de una ciudad ensimismada consigo misma, pensaba Moya, con una clase política preocupada también tan solo por sí misma y cuyos problemas judiciales ya no podría arreglar su hermano Felipe.
Felipe. Para qué había pensado en él. Joaquín empezó a ver su cara fantasmal en las caras de cada viajero, su sonrisa paternalista y cínica en las expresiones de apuro y prisa. Las figuras se volvían ahora borrosas, se transformaban delante de él. ¿Era ese hombre vestido con un traje de funeral su maestro Eusebio? Tenía la cara lívida, y sobre el cuello de la camisa blanca destacaban las marcas de los colmillos. Moya pensó que podría introducir la punta del dedo meñique por los bordes blanquecinos. También pensó que en el interior de ese cuerpo no quedaba ni una gota de sangre. Eusebio miraba a Moya con ojos enrojecidos.
– Sólo quiero que descanses en paz –dijo Moya-. En realidad, lo que me gustaría es que los dos pudiéramos descansar en paz.
– Pero tú no estás muerto –dijo lentamente Eusebio y, conforme hablaba, expulsaba coágulos de sangre por la boca, una sangre, pensó Joaquín, que era la de su hermano Felipe.
– ¿En qué te has convertido? –preguntó Moya.
– En lo que tú siempre has querido ser –contestó Eusebio, que empezó a vomitar más sangre, hasta que esta cubrió toda su figura y se expandió por el suelo.
«¡Eusebio!», el grito resonó en la mente de Moya, pero allí en el aeropuerto sólo estaban los viajeros, el ajetreo de las maletas, los megáfonos que aconsejaban no perder de vista el equipaje y que anunciaron la llegada del vuelo 8823 Madrid-Granada.
Joaquín esperó en un pasillo al lado de la puerta de llegadas, aunque no demasiado. Carmen Mendoza fue la primera pasajera en salir, con una mochila y una bandolera.
– ¿No llevas maletas? –le dijo Moya después de abrazarla y sentir su cuerpo menudo apretado al suyo. Carmen daba abrazos de verdad, y a Joaquín le embargó la calidez y el afecto sincero que transmitía.
– Siempre voy ligera de equipaje –contestó Carmen, que le miraba atentamente la cara-, así no tengo que hacer colas para facturar ni para recoger luego las maletas. Lo que no puedas llevar encima es que te sobra. Tienes un aspecto horrible, ¿lo sabías?
– Sí, he pasado unos días malos, pero tú los compensas –Carmen parecía de hecho más joven que unos meses atrás. Ya no tenía las ojeras marcadas por el exceso de trabajo, y la ropa que vestía (cazadora de cuero, pantalones vaqueros, unas botas Martens negras atadas por fuera de la pernera) acentuaba ese aspecto. No iba maquillada, salvo por una tenue sombra de ojos. Moya se había vestido hoy con esmero, con una camisa blanca y una chaqueta negra bajo un abrigo marrón –eso sí, llevaba vaqueros y unos zapatos cómodos- que había sido de su padre, pero sólo había conseguido echarse unos cuantos años más encima, que le pesaban en los hombros caídos por el cansancio-. ¿Dónde te quedas? ¿Quieres venirte a casa?
– Gracias, pero he reservado una habitación en un hotel del centro. Dauro, se llama.
– Como uno de los tres ríos de la ciudad. Darro (Dauro es la expresión latina), Genil y Beiro. Eso me recuerda una frase: «A quienes entran en los mismos ríos bañan aguas siempre nuevas».
– Vaya, ¿esas son las cursiladas que les dices a las chicas para ligar?
– Ya no me acuerdo de cómo se hace eso. Son las cosas que decía mi maestro, Eusebio. Ahora creo verlo y oírlo por todas partes.
– Lo siento mucho, Joaquín.
– Gracias, lo sé. Anda, vamos a por el coche.
Subieron a un Audi A3 negro que había sido de Felipe.
– Tienes fijación por las marcas alemanas –observó Carmen.
– Era de mi hermano –Moya sintió una punzada al nombrarlo de nuevo. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que perdiera a todas las personas a las que quería? Quizá estaba poniendo en peligro también a Carmen Mendoza-. Me lo vendió este verano a precio de saldo. ¿Vas a decirme para qué has venido?
– Para ayudarte, ¿qué te crees?
– Que estás buscando material para tu próximo libro.
– Eso también. Pero primero, ¿quieres contarme lo que ha pasado?
Moya salió del garaje del aeropuerto y, en el trayecto al hotel, trató de recapitular para Carmen, de la manera más ordenada posible, lo que había ocurrido en los últimos días, aunque no le abandonaba la misma sensación de irrealidad, por muy dolorosa que la realidad fuera.