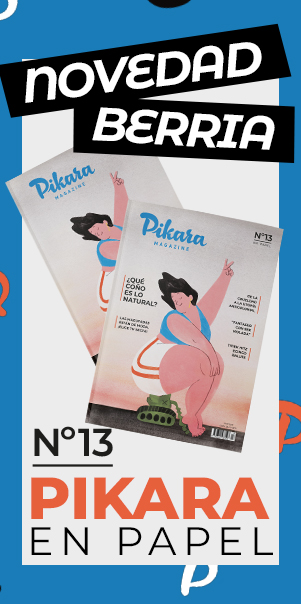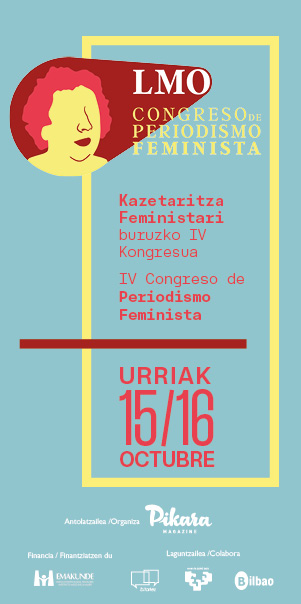Sara Fantova (Bilbao, 1993) acaba de estrenar Jone Batzuetan (Jone, a veces), su primera película, que ha sido premiada en el Festival de Málaga, el D’A Festival y el Atlántida de Mallorca.
Quedamos en el bar Marzana de Bilbao, un punto medio en los 200 metros que separan nuestras casas. Me parece que estoy hablando con una amiga porque su película cuenta una historia que me suena mucho y porque salen personas a las que conozco y personajes que reconozco. Cuando terminamos me dice que le he hecho preguntas que no le ha hecho nadie y yo le digo que eso es lo mejor que se le puede decir a una periodista.
¿De qué va Jone Batzuetan?
Va sobre el momento en el que empezamos a dejar ir esos referentes tan fundamentales que son nuestros padres, y cómo nos enfrentamos al miedo a que desaparezcan o dejen de ser quienes eran como los conocíamos. Y ese miedo a quedarse sola. Todo eso puesto en el contexto de Jone, una chica de 20 años de Bilbao, que con su padre con párkinson tiene que dejar de trabajar. Y a la vez son fiestas de Bilbao, en las que Jone conoce a Olga, que es lo que usará para huir de lo que está pasando en casa y para agarrarse con ansia a la vida y a lo que ella realmente le gustaría estar viviendo en este momento, que es ser joven y no pensar mucho más en esa responsabilidad que le está tocando en casa.
¿Es la primera película que se ha rodado en fiestas de Bilbao?
Que yo sepa, sí. Hay algún documental, pero de ficción, sí.
¿Y lo tenías claro?
Sí, eso lo tenía clarísimo desde antes de que existiera la película. Me apetecía mucho que los espacios de Aste Nagusia y de Bilboko Konparsak estuviesen representados, por la energía que tienen, por cómo se construyen las fiestas, por todo. Y al final encontramos la forma para que encajasen con la historia.
¿Y hay mucho de ti en Jone?
En el personaje hay cosas que sí, hay cosas que no. Yo, por ejemplo, no sé si me hubiese atrevido a ligar con Olga con 20 años, como lo hace Jone. Creo que Jone es más valiente de lo que yo era a esa edad. Supongo que eso es lo que haces, ¿no?: voy a hacer lo que me hubiese gustado ser.
¿Qué le dirías a alguien que diga que es una película “de mujeres”?
Creo que es una película superuniversal, que puede conectar con todo el mundo. Lo que vive Jone realmente, el conflicto que tiene, es algo con lo que podemos empatizar cualquiera. Pero a veces lo encasillan o lo etiquetan así. Somos mujeres las que hemos hecho la película, pero no siento que sea una película estrictamente como para un público de mujeres, creo que es algo más universal. Porque parece que las películas que son más pequeñas, o que son más intimistas, o que van de conflictos más íntimos, son pelis de mujeres, como si eso a los hombres no les afectase o no les pudiese apelar; creo que se pueden sentir identificados. Al final, el conflicto principal es entre esa hija y ese padre y la peli intenta ir a algo muy genuino, muy emocional.
“La gente de mi generación estamos intentando hacer las pelis de una manera distinta”
¿El hecho de que haya cada vez más mujeres haciendo cine implica que los relatos están cambiando?
¿Dices en la forma de hacer o en el resultado de lo que llega al final?
Quiero decir que hay una forma nueva de hacer cine, muchas tías jóvenes, varias de ellas vascas, 20.000 especies de abejas, Cinco lobitos, Los destellos, películas mainstream que tienen éxito en los festivales grandes, que hacen taquilla, pero que a los críticos del cine les parecen “pequeñas”, intimistas, como un subgénero. ¿Te parece que está surgiendo un subgénero o que está cambiando el mainstream?
Por mi experiencia de haber hecho la peli, pero también experiencia de haber trabajado en otros proyectos, sí que siento que la gente de mi generación estamos intentando hacer las películas desde otro lugar. Y supongo que eso se acaba viendo reflejado también en el resultado. ¿Qué quieres contar? ¿Por qué? ¿Cómo te quieres explicar? He estado en rodajes de gente más vieja escuela o de gente más de mi generación y sí que siento que estamos intentando enfrentarnos a hacer las pelis de una manera distinta. Evidentemente en el cine hay jerarquías y existen roles, pero siento que lo estamos haciendo de una forma un poco más horizontal, en la que, a pesar de haber jerarquías para ordenar el trabajo, no es una imposición o desde algo autoritario. Y sí que siento que estamos intentando rodar rompiendo con eso. Y que la forma de rodar la peli se adapte a las necesidades del equipo que hay, de la historia que se esté queriendo contar y no tenga que ser todo siempre de la misma manera. Creo que eso afecta también en el resultado final de las películas. Pero lo vinculo más con la generación, con gente de mi edad o incluso más joven. Pero sí, sí que siento que está habiendo un cambio.
¿Qué habéis intentado hacer mejor que la vieja escuela en la película?
Mi deseo es que no haya estas cosas tan estrictas. Yo me sentí superlibre haciendo la película porque hablamos con las productoras desde un principio de que, a pesar de que hubiese un guion, tenía que estar abierto a que entrase la vida en los ensayos, en el casting, en el rodaje, en el montaje. Que por mucho que hubiese un guion escrito no va a tener que ser así hasta el final de todo el proceso. Para pelis como la nuestra, la infraestructura enorme y cerrada no hubiese hecho más que oprimirnos. En cambio, reducir esa estructura y hacerla mucho más libre nos ofreció poder decir vale hemos escrito esta película, pero como rodamos en un contexto como Aste Nagusia, que no lo vamos a poder controlar, tenemos que estar abiertas a poder cambiar un día por completo el plan que teníamos; y eso en un rodaje normal no es posible.
“El primer público en el que pensaba era mi cuadrilla, mi aita, mi ama y mi hermana”
La peli tiene cosas un poco de cine dogma. Hay mucha cámara al hombro, mucha iluminación natural, mucho sonido ambiente. ¿Es a propósito o es falta de presupuesto?
Un poco las dos. Por un lado, falta presupuesto; pero, por otro lado, al querer rodar en fiestas de Bilbao no queríamos intervenir para nada en el contexto real, porque si nos poníamos a poner focos y tal la gente ya no iba a estar de fiesta. Queríamos pasar desapercibidas, y para ello teníamos que tener muy poquito y ser muy poquitas. Esa forma de rodar así en las fiestas se trasladó al resto del rodaje. Pudo empezar como por falta de presupuesto, pero creo que luego fue superpositivo para la película, porque al final nos hizo poder ser más libres en muchos sentidos.
¿Y te sentirías cómoda con la etiqueta de cine vasco?
Sí. Porque es una película que, aunque la experiencia es universal, el contexto es muy concreto.
Y, sin embargo, tú eres la primera que ha dicho que es universal, ¿No te parece que puede ser superlocal?
Es superlocal, porque el contexto es muy concreto y es muy local. Y para mí eso era también un deseo y está hecho a propósito. Por eso con la etiqueta de cine vasco me sentiría cómoda, porque al final es una peli vasca. Pero creo que luego el conflicto interno que explica Jone es universal. Lo que le pasa a ella es algo que podría pasar igual en otro lugar, con otro contexto, pero el conflicto interno de Jone podría ser el mismo. Y para mí eso era un deseo. El primer público en el que pensaba era mi cuadrilla, mi aita, mi ama y mi hermana. Yo quiero que ellas, o sea mi cuadrilla, cuando vean el chupinazo digan “es que somos nosotras”. Para mí ese era mi primer público y quiero que se sientan superidentificadas. Eso luego se ha amplificado a nuestro barrio o a Bilbao.
“Me apetecía un montón hacer una peli de bolleras de Bilbao”
¿Y con la etiqueta de cine queer o cine lésbico?
También, sí. Es verdad que nosotras la peli no la hicimos pensando vamos a hacer una peli LGBTI o lesbica o queer, porque el conflicto no es ese. No teníamos puesta ahí la mirada, pero evidentemente sí que queríamos hacer una peli de bolleras en Bilbao. Me apetecía un montón. Cuando nos han cogido la peli en muestras de cine lésbico, en festivales queer, ha sido superbonito compartirlo en esos espacios.
¿Estamos en un momento en el que las películas no se van a hacer más grandes?, ¿estamos enfrentándonos mucho a la subjetividad, a la sensación de que cada vez hay menos relatos universales?
La mirada propia es la que pivota la obra. Por un lado, en el cine la función de la directora justamente es poner una mirada sobre una historia y creo que hay algo de eso que es inevitable. Con la primera peli lo hice muy conscientemente, porque pensé también desde un lugar que puede ser egocéntrico, egoísta, ¿no? De “jo, no sé si voy a poder hacer una segunda peli porque es tan complicado que no tengo ni idea”. Me apetece un montón que en la primera peli que haga, por si acaso es la única, realmente me sienta yo muy representada porque al final es algo con lo que te expones; porque luego tienes que hacer mil coloquios. Y eso sí que lo pensé mucho: “Quiero que me represente, quiero sentirme identificada por si no hago otra”. Y en las siguientes ya veré desde dónde me coloco, más igual como cineasta, si explico otra historia de otra persona, de otra gente, de otros contextos, de otros lugares.
¿Te ves escribiendo la peli de un hombre heterosexual?
No, eso no. En eso no me veo.
En la película hay una escena de sexo tierna, sexy, y a la vez lo contrario de lo que espera el mainstream del sexo lésbico.
Lo importante de la peli no era ver cómo Jone y Olga follaban, lo importante era ver cómo ellas dos conectaban y cómo se generaba una intimidad para ver cómo eso luego a Jone le llevaba a un lugar. Si el sexo no nos lleva a ningún lado a nivel de trama o de lo que le pasa al personaje es un poco, a veces, gratuito.
¿Estás pensando ya en lo del próximo proyecto?
Estoy empezando a pensar, sí. Después de Navidad nos pondremos a escribir con las mismas guionistas, pero es verdad que ha sido tan largo este proceso que me apetecía mucho estos meses de los festivales, estrenar, realmente no estar haciendo nada más y estar presente y estar viviéndolo, porque si no me puedo disociar.
¿Esta película hace alguna aportación en cuanto a transformación social?
Espero que sí. En los coloquios, en algunas entrevistas o con amigas hablando, sale el tema de si es normal o habitual hablar de la muerte, hablar de los cuidados, de cómo nos relacionamos con eso, del miedo que nos da. En ese sentido sí que creo que puede generar alguna conversación entre amigas o padres, hijas, madres, hijas. Por ejemplo, el otro día hicimos un pase que había organizado la Asociación Navarra de Parkinson y fue guay porque había un montón de gente con parkinson y cuidadoras y cuidadores y en el coloquio salían muchos temas también en relación a eso. Creo que puede generar algo de conversación después.
¿Por qué no tiene ama Jone?
En las primeras versiones del film tenía ama. Pero nosotras siempre teníamos claro que Jone y su aita no se sabían comunicar, que no se entendían, que tenían un conflicto entre los dos. Y no encontrábamos cómo entender eso de una forma fácil. Y un día se nos ocurrió, oye y si la madre no está. Y de repente vimos que si la madre hubiese muerto cuando Jone era pequeña establecía una cosa muy clara de que a partir de aquí se ha generado esta incomunicación entre estos dos personajes. Además tenía todo el sentido, porque se ha gestionado un mal duelo y eso nos ayudaba también a hablar de lo que está pasando en el presente entre ellos dos, que no están sabiendo muy bien desde dónde comunicarse sobre esta enfermedad degenerativa y que va a haber que hablarlo en algún momento u otro. Hubo nueve versiones de guion, pues en la cuarta nos dimos cuenta.
¿Te apetece hablar de algún tema o algo que no haya salido?
No, me has preguntado cosas que nadie me había preguntado. O de forma que nadie me había preguntado.