VALÈNCIA. Con Fosca (Lumen, 2025), Inma Pelegrín ha dado el salto de la poesía a la novela; pero da la sensación de que el abismo entre estos dos mundos o no es tan grande, o Pelegrín lo ha acortado. La ganadora del Premio Lumen de Novela aborda la oscuridad humana desde la mirada de un adolescente que intenta descifrar la violencia y la culpa en un entorno rural del sureste español. Lo hace a través de una historia contenida y profunda, escrita con la cadencia del polvo suspendido en el aire.
“Han dicho, y creo que estoy de acuerdo, que es una novela de iniciación, porque parece que empieza así, aunque luego toma otros derroteros”, explica Pelegrín. “Pero también es una novela de descubrimiento, porque realmente lo importante es que el personaje cambie y que el lector reconozca cosas o se sienta interpelado. Gabi, el protagonista, conoce la oscuridad de los demás, pero también la suya propia, su deseo de justicia, —podemos llamarlo venganza. Va encontrando luces y sombras en los que le rodean, pero también en él mismo”.
Contextualizado en un pasado por determinar, Fosca toma como punto de partida un crimen que impacta en Gabi, el niño que quiere visualizar quién lo ha cometido. “Gabi tiene prosopagnosia, no es capaz de identificar caras. Y eso está relacionado una cosa con la otra: habla de las cosas que realmente no vemos, porque creemos que percibimos la realidad como es, pero hay una parte que siempre está escondida”.
La autora insiste en que el espacio rural no define un género, sino un modo de percibir: “A veces se habla de ‘novela rural’, pero para mí el campo es solo un espacio. Lo interesante es cómo Gabi identifica en la naturaleza lo que ocurre en lo humano. Tiene esa capacidad de reconocer los comportamientos de las personas a través de lo que conoce, que es la tierra, el agua, los animales. No puede echar de menos algo que no sabe que existe, y por eso al principio vive una existencia normal, sin consciencia de la carencia”.
El crimen genera un shock tan grande en el protagonista (que es el mismo narrador), que inunda el tono del todo el libro. Pero la violencia que se respira en todo momento no tiene tanto que ver con la crueldad hacia los personajes en la que mucho escritores caen: “Hay una diferencia entre violencia y crueldad. La violencia quizá nos ha ayudado a conservarnos como especie, igual que la empatía o la compasión. Pero la crueldad es una línea que quizás solo es capaz de saltar el hombre, no el resto de los animales. Y ese es un lugar muy desagradable”.

Escribir sobre ello, confiesa, no fue fácil. “Hay un hecho horrible que da lugar a todo lo que ocurre en la novela. Hasta incluso necesité disociar al personaje, porque yo era incapaz de contar lo que estaba sucediendo. Lo estaba pasando tan mal que necesité que Gabi saliera de su cuerpo, que tuviera una disociación cognitiva, porque ni él ni yo podíamos hacer frente a aquello”.
De esta manera, la autora opta por frenar el tiempo narrativo en esos pasajes, contra cualquier lógica del suspense: “No me interesa la velocidad de las cosas que ocurren. El argumento, para mí, es lo de menos. Lo importante es lo que va por debajo, lo que arrastra ese argumento. Eso viene un poco del mundo de la poesía: parar el tiempo. No me gusta esa sensación de que todo ocurre sin respiro; prefiero que haya un pozo, un tiempo de reflexión dentro de la propia novela”.
Los grises del alma
En los últimos años, varias novelas han adoptado el habla propias de diferentes regiones españolas. Pelegrín hace lo mismo pero solo en las conversaciones, mientras la narración la mantiene con un castellano mucho más normativizado: “El habla de Gabi es algo interior, no está hablando con nadie. Pensamos sin palabras folclóricas, en algo limpio, abstracto. En los diálogos, en cambio, aparece la manera en que se hablarían esas personas, con modismos regionales que muchas veces están en desuso. Es la forma que tienen de comunicarse. Pero Gabi, que lee libros y tiene otra conciencia, piensa en otro registro, más reflexivo”.
Poeta antes que narradora, Pelegrín reconoce en Fosca un pulso lírico inevitable: “Cuando escribía poesía me decían que era muy narrativa; ahora que escribo narrativa, me dicen que es muy poética. A lo mejor no está tan separado. Todo puede ser literatura. Intentaba que no se notara mucho, pero hay cosas que no he querido evitar. Me gusta fijarme en algo pequeño que puede significar algo muy grande, que interpela a lo humano desde un detalle”.
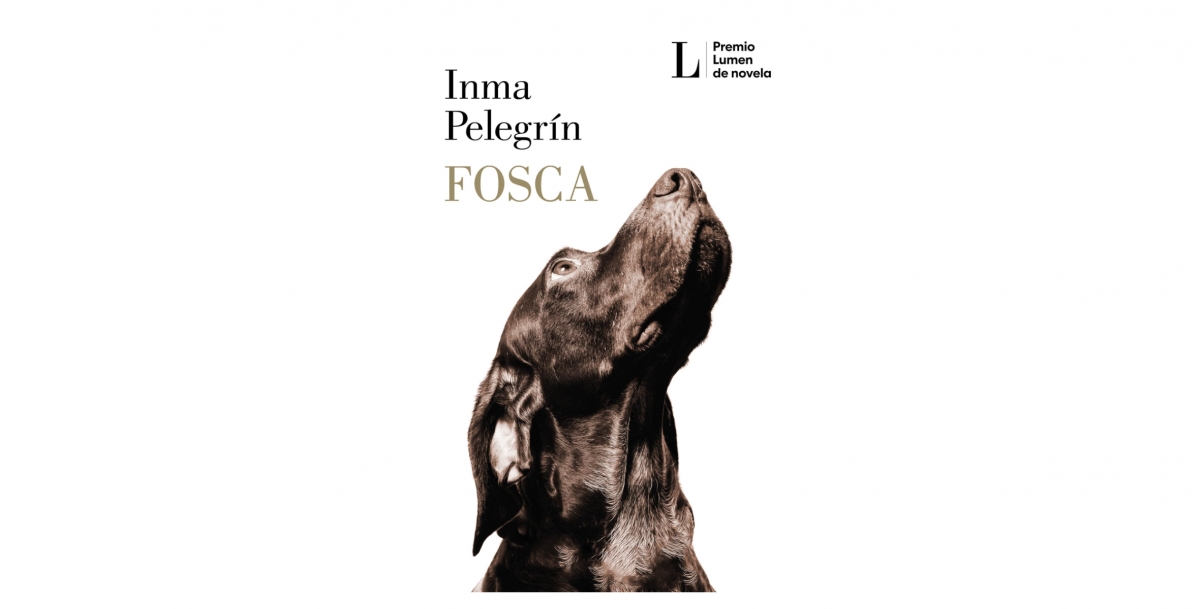
El salto a la prosa fue, en todo caso, un proceso largo y disciplinado, tal y como confiesa la propia autora: “Me ha costado tres años. Incluso fui a un taller de escritura en Murcia porque sentía que no tenía las herramientas necesarias, no sabía cómo se hacía. Y lo más difícil fue aprender a huir hacia adelante, a escribir sin detenerme en cada línea como en la poesía. Doscientas páginas no puedes tenerlas en la cabeza. Hay que correr, escribir, y luego ya corregir”.
Y haciendo eso el tiempo de la novela se queda en apenas dos o tres días; y a pesar de ello, condensa toda una vida: “Me gustaba la idea de que la vida haya empezado mucho antes que la novela, y pueda seguir después de ella. En ese lapso corto puede pasar todo o no pasar nada. Han pasado cosas irremediables, pero la vida continúa. Toda la vida puede pasar en un día”, dice.
