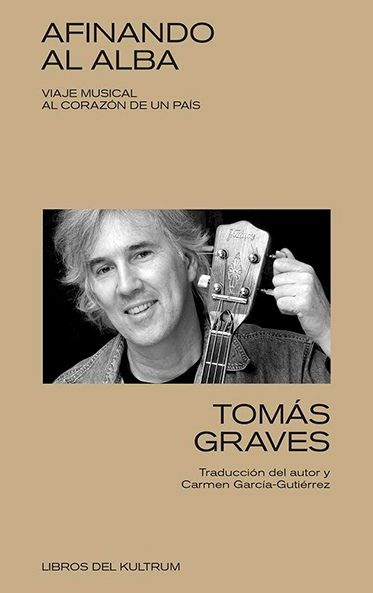Hay veces —muchas más de las que creemos— en las que el peso de un apellido roza lo asfixiante. Tomás, hijo menor del poeta inglés Robert Graves (1895-1985), evita ofrecer un relato sobre su célebre progenitor; primero, porque nunca fue el objetivo del libro y, en segundo lugar, porque su relación fue, tal y como él mismo asegura, más cercana a la de un nieto y su abuelo. Por eso, más que descriptivo, el retrato que ofrece Tomás de su familia es cotidiano y genuinamente sentimental: una visión necesaria para comprender el papel de los Graves a la hora de abrir las puertas de Deià —Serra de Tramuntana, Mallorca— a escritores, músicos, poetas, outsiders y algún que otro traficante, todos ellos provenientes del mundo anglosajón, en un país que empezaba a dejar atrás su espíritu autárquico para deleitarse en las contrapartidas económicas del turismo. En ese sentido, Graves evoca con eficacia los impactos culturales del segundo franquismo, cuando el archipiélago de las Baleares perdió su sambenito de periferia gracias a los vuelos chárter y los nuevos estilos musicales transformaban la forma con la que los adolescentes de relacionaban con el resto del mundo.
«Afinando al alba» (2025) esquiva el relato grandilocuente para rememorar las fiestas domiciliares, el clima íntimo de las verbenas y las fiestas patronales, las pequeñas salas de conciertos y aquellas actuaciones despreocupadas sobre cuatro láminas de contrachapado. La vacuidad del éxito como ejercicio de estatus neoliberal hace pensar que los mejores relatos no parten desde la épica maximalista, sino desde la cotidianeidad: eso es lo que hace, de sus páginas, algo cercano y, por tanto, creíble. Graves podría haber rebuscado en su memoria para ofrecer retratos de personajes mediáticos y, sin embargo, optó por revivir figuras prematuramente caídas en el olvido; por ejemplo, la del cantautor mallorquín Toni Morlà, cuyo repertorio costumbrista nunca terminó de cuajar con las pretensiones intelectuales de la Nova Cançó catalana. No obstante, «Afinando al alba» representa una oportunidad inmejorable para comprender que la escena de Canterbury iba mucho más allá del territorio inglés: Tomás, desde la subjetividad del espectador, ilustra con veracidad el momento en el que Daevid Allen, Robert Wyatt o Kevin Ayers paseaban por las calles de Deià antes de dar forma a los revolucionarios Soft Machine; más allá, describe con precisión la forma en que todos esos espíritus libres confluyeron en un mismo espacio que, a pesar de vivir atenazado por una dictadura, era percibido como un último remanso de paz. No podría haber un mejor homenaje a la memoria ya casi olvidada de Ollie Halsall, el hombre de confianza de Mike Patto y Kevin Ayers y más tarde de músicos españoles como Ramoncín, Antonio Flores o Radio Futura. Halsall, que supo traducir el lenguaje de Coltrane a la guitarra eléctrica en solos que rozaban lo explosivo, fue miembro de lo que Graves denomina «la banda desconocida más famosa del planeta»: valiéndose de buenos amigos, la Pa amb Oli Band permutó las expectativas de triunfo a cambio de devolver al rock ‘n roll la joie de vivre que jamás debió perder.
Sus páginas también reviven el recuerdo de los Offbeats —banda mallorquina de proto-punk en la que Graves colaboró brevemente— antes de dar paso a sus herederos, los Sex Beatles, quienes llegaron a actuar en el festival de Glastonbury en 1979. Hay, igualmente, espacio para la música afrocubana a pesar de que los pioneros Tabaco —combo liderado por su entonces cuñado, Ramon Farran— apenas tengan relevancia el desarrollo del libro; sin embargo, reivindica el legado perdido de Batabanó, un proyecto aparentemente efímero pero que sería decisivo en la futura singladura que emprendería Santiago Auserón —entonces en Radio Futura— antes de dar vida a su Juan Perro. La falta de prejuicios con la que Graves vive la música, convenientemente desposeída de la ortodoxia de las etiquetas, le permite encontrar placeres insospechados en cualquier rincón; por ejemplo, cuando empieza a explorar el mundo de la rumba a partir de sus contactos esporádicos con los gitanos de las desaparecidas chabolas del Molinar (Palma).
Mirándolo desde esa perspectiva, podría parecer que «Afinando al alba» es únicamente un compendio de memorias familiares y/o musicales, aunque también aspira a ser otras cosas mediante la inclusión de anotaciones sociológicas e históricas que, tal vez, cumplían la misión de contextualizar al lector británico, público objetivo de su primera edición en inglés hace dos décadas. A pesar de algún que otro añadido exclusivo —la versión de Kultrum recupera un capítulo perdido sobre las andanzas de Tomás en la Nicaragua sandinista—, la fidelidad hacia el texto original no ha permitido depurar imprecisiones e inexactitudes sobre el origen de ciertas tradiciones y aspectos concretos sobre la idiosincrasia insular. No perdamos de vista, sin embargo, que el objetivo de Tomás Graves fue el de escribir una crónica honesta que consigue parte de lo puramente auditivo para perderse en lo emocional. El viaje, por tanto, ha merecido la pena.