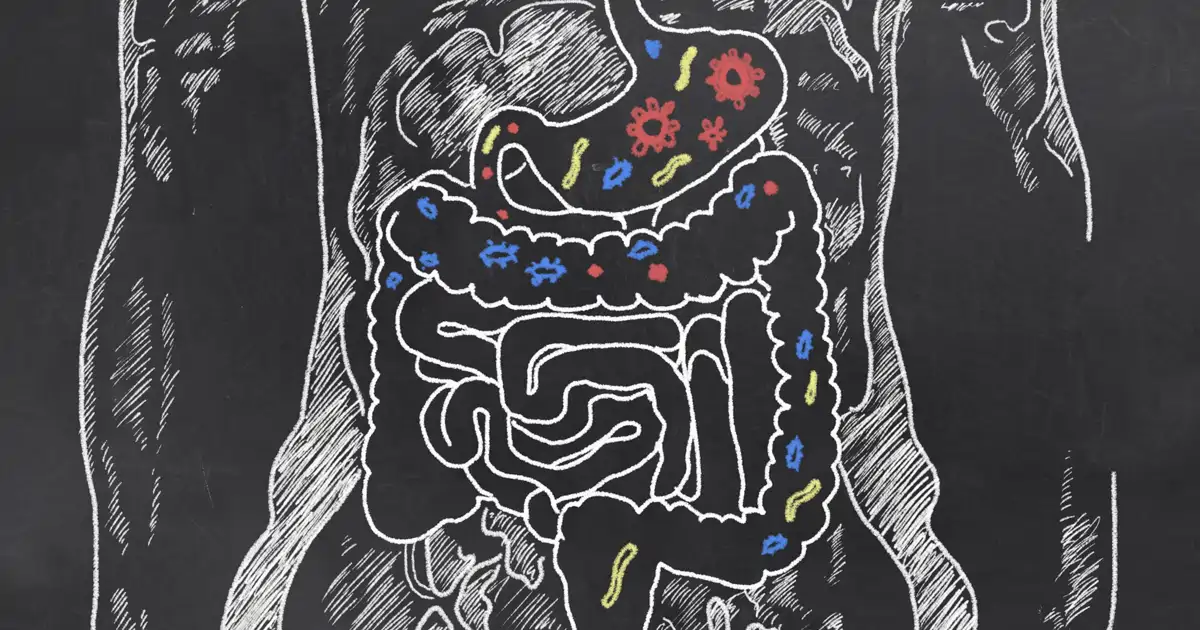¡BLACK FRIDAY! Suscríbete a National Geographic por solo 1€ al mes y recibe 3 libros de REGALO. ¡-75% dto. por tiempo limitado!
¡NOVEDAD! Ya disponible la edición especial El cerebro infantil de la colección Los Secretos del Cerebro de National Geographic.
‘No hay evidencia científica de que la microbiota intestinal sea la causa del autismo’, zanjan de forma tajante los científicos que han publicado un artículo de opinión en la revista Neuron, una de las más prestigiosas del grupo editorial Cell Press. Entre los autores, Kevin Mitchell, neurobiólogo del desarrollo del Trinity College de Dublín explica: ‘A pesar de lo que hayas oído, leído o visto en Netflix, no hay pruebas de que la microbiota contribuya causalmente al autismo, por tanto, no creo que esté justificado dedicar más tiempo y fondos a este tema’.
Esta hipótesis que tanto se ha tratado de validar surge porque un gran número de personas que padecen algún grado del espectro autista padecen también de malestar gastrointestinal. Este hecho, sumado a que en la actualidad se detectan más casos, ha llevado a creer en un efecto carambola en el que los cambios en el entorno podían repercutir en la microbiota y esta, a su vez en el desarrollo del autismo. Sin embargo, los autores del artículo indican que el aumento de casos se explica porque en la actualidad hay una mayor concienciación acerca del diagnóstico del espectro y que, antaño, muchos casos quedaban sin diagnosticar.
Según ellos, hay evidencia de sobra para afirmar que la mayor cantidad de casos del espectro autista pueden explicarse por variantes genéticas y no por los microorganismos de nuestro interior. Es más, apuntan que los estudios sobre microbiota y autismo tienen, en su mayoría, una metodología defectuosa y extraen conclusiones a partir de muestras insuficientes, donde existen factores de confusión que podrían pesar más que los datos y llevar a conclusiones erróneas.
La mayoría de los estudios en autismo caen en el mismo problema
Como indica el coautor y bioestadístico Darren Dahly, de la Universidad de Cork: ‘El autismo no es raro, por lo que no hay razón para realizar estudios con solo 20, 30 o 40 participantes’. Sin embargo, los estudios más citados que comparan microbiomas intestinales entre personas con y sin autismo tienen muestras de entre 7 y 43 personas. Este número es, a todas luces insuficiente, ya que para poder confirmar una hipótesis con un sistema tan complejo como es la microbiota se necesita una muestra con varios miles de personas.

Además, no existe una estandarización de los métodos de investigación. Estas diferencias a la hora de estudiar la microbiota provocan discrepancias en los resultados y dificultan su comparación. De ahí que se lleguen a conclusiones contradictorias. Mientras que algunos asocian que una microbiota más pobre en cuanto al número de especies favorece la aparición el autismo, otra indica lo contrario. Y al tener en cuenta otras variables como la dieta, la situación geográfica o a hermanos neurotípicos, no se podía extraer ninguna conclusión. Además, explican, la correlación probablemente venga en la dirección contraria: las personas del espectro autista pueden comer de forma diferente, lo que se reflejaría en los cambios en la microbiota.
Si se va a seguir investigando, que al menos se haga bien
Por ello los autores hacen una llamada de atención a los investigadores para que dejen de crear ruido en un campo suficientemente complejo per se. ‘Si aceptan nuestro mensaje se pueden seguir dos caminos. Uno es simplemente dejar de trabajar en esta área, lo cual nos alegraría mucho’, afirma Dorothy Bishop de la Universidad de Oxford, ‘Pero, siendo realistas, dado que la gente no va a dejar de hacerlo, al menos deben empezar a realizar estos estudios de una forma mucho más rigurosa’.
Por otro lado, indican que cuando estos estudios se realizan con animales modelo, como ratones que tienen un ‘comportamiento similar al autista’, se generan datos que no se pueden trasladar a humanos. Es decir, como afirma Mitchell: ‘Estos modelos no tienen relevancia y los experimentos están plagados de fallos metodológicos y estadísticos que socavan sus afirmaciones’. Así que, o se consiguen modelos animales relevantes, o los investigadores sostienen que se acabe con estas líneas de investigación.
Finalmente, los ensayos clínicos en los que se han utilizado trasplantes fecales para tratar de mejorar los síntomas del autismo también caen en saco roto. Según indican en aquellos en los que se ha llevado un seguimiento o utilizan un tamaño muestral insuficiente o métodos estadísticos inadecuados. Además, de forma crítica, suelen prescindir del grupo control, esto es, un grupo en el que no se realicen los trasplantes, pero sí que se imiten todos y cada uno de los pasos. Sin este grupo control, es imposible saber si los cambios observados ocurren por los cambios en la microbiota o por otro motivo, como la rutina de ir a la clínica.
Este artículo, por tanto, trata de encarrilar la investigación de un trastorno que afecta a aproximadamente 1 de cada 30 personas en todo el mundo. Quiere servir de toque de atención para un campo que, según palabras de los propios autores, ha llegado a un callejón sin salida y que está consumiendo recursos necesarios para otras investigaciones. ‘El consenso entre los estudios que hemos analizado es que, cuando los ensayos [de la relación entre microbiota y el autismo] se realizan correctamente, no se observa nada’, concluye Dahly.