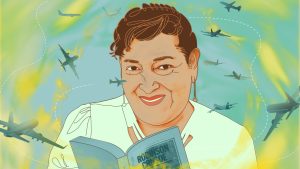Lina Meruane Boza (Santiago de Chile, 1970) tiene raíces palestinas e italianas. Sus abuelos paternos llegaron hasta el sur de América en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Y aunque ambos provenían del mismo pueblo palestino, fue en tierras chilenas donde se conocieron y formaron su familia. Pasó un tiempo para que la autora del libro de cuentos Las Infantas (1988) o de novelas como Fruta prohibida (2007) y Sangre en el ojo (2012) se detuviera a reflexionar y abrazar su origen palestino.
La escritora chilena es hoy una de las voces que advierten sobre la urgencia de no callarse ante la intensificación del genocidio del pueblo palestino. Y sobre eso habló durante su visita a México, en el marco de la Feria Internacional del Libro de las y los Universitarios (FILUNI) 2025, donde presentó su libro Palestina en pedazos.
 Lina Meruane llevó a la FILUNI su reflexión sobre Palestina y la literatura. Foto: Josué Chispán
Lina Meruane llevó a la FILUNI su reflexión sobre Palestina y la literatura. Foto: Josué Chispán
Meruane es plural en su escritura: ha explorado el cuento, la novela, la dramaturgia, el ensayo ficción, el ensayo de no ficción y el ensayo visual. Su obra rodea el cuerpo, la memoria, la familia, la dictadura y la política chilena. Además, de apostar a la experimentación, como bien lo destacó el jurado que en 2023 le entregó el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, que otorga la Universidad de Talca. Su poética, señalaron, “se caracteriza por la experimentación temática y formal, a partir de un refinado, riguroso y eximio uso del lenguaje”.
La prolífica obra de Meruane ha sido traducida al inglés, portugués, alemán, francés y árabe. Además, en 2012, obtuvo el Premio Sor Juana Inés de la Cruz —por su novela Sangre en el ojo—, galardón que cada año reconoce la excelencia en el trabajo literario de mujeres en idioma español en Hispanoamérica.
Escribir sobre Palestina
Fue justo en 2012, cuando Meruane comenzó una serie de escritos que mezclan el ensayo, la crónica y la memoria familiar para hablar de Palestina. El resultado: tres libros ahora reunidos con el nombre de Palestina en pedazos, volumen editado por Random House y publicado en México, en 2024.
 Tras la presentación de Palestina en pedazos, Lina Meruane dialogó y firmó libros. Foto: Luis Eduardo Escobar
Tras la presentación de Palestina en pedazos, Lina Meruane dialogó y firmó libros. Foto: Luis Eduardo Escobar
El primer libro, Volverse Palestina (2013), es una crónica sobre la primera vez que Meruane viajó a Palestina, los sucesos que la llevaron a conocer el país de su abuelo y el territorio que su padre sólo miró a lo lejos desde la frontera con Egipto. En esa travesía, la escritora se asumió como palestina; en ello contribuyó, de alguna forma, el ejército israelí que la hizo sentir como tal por su apellido, por sus facciones, por intentar cruzar.
Volvernos otros (2014) fue la continuación de Volverse Palestina. Es una reflexión en torno al lenguaje del conflicto. En el texto, la escritora reflexiona sobre cómo las ciudades palestinas fueron renombradas por una comisión israelí y sobre cómo se instituyó el hebreo clásico como lengua común. Procesos de colonización nada lejanos de los que alguna vez vivió América Latina, explica Meruane en la presentación de su libro en la FILUNI.
Rostros en mi rostro (2019) es el tercer texto. Se trata de una reflexión de la identidad física y el lenguaje.
Para Lina Meruane, este no es el momento del genocidio del pueblo palestino, es el tiempo en que se ha intensificado ese genocidio. “Israel ha aplicado la fórmula del slow violence”, concepto que ella usa para explicar que, poco a poco, los ataques van normalizando la violencia, se vuelven comunes y dejan de llegar a la prensa. Eso sumado al asesinato de periodistas y escritores.
 Lina Meruane durante la entrevista con Corriente Alterna. Foto: Josué Chispán
Lina Meruane durante la entrevista con Corriente Alterna. Foto: Josué Chispán
Libros: cajitas para pensar
Para Meruane los libros son como “cajitas de herramientas para pensar” y, la literatura es lo que “nos conecta con lo humano”. También es un acto político y de eso habló en entrevista con Corriente Alterna.
—En Palestina en pedazos mencionas la desaparición del lago Meruane. Esa imagen me remitió a como, en Chile, se ha intentado rescatar la memoria de los desaparecidos. ¿Cómo cree que serán los esfuerzos en Palestina por recuperar las memorias que, de esta forma tan atroz, se ha querido desaparecer?
—No es un proceso del futuro, es un proceso que está ocurriendo ya en el presente. Porque si hay algo que está muy claro dentro de este genocidio es que no solamente se está haciendo desaparecer a las personas: se está haciendo desaparecer su contribución cultural, su memoria, su estar ahí, su presencia milenaria en ese lugar. Entonces, desde el minuto uno, la literatura, la escritura, el periodismo está intentando fijar la presencia de la cultura, de las personas y de sus historias. Yo estoy muy involucrada con este tema, voy siguiendo podcast que nos relatan la bitácora del día a día de los palestinos, por ejemplo. Se está rescatando todo ese material, todas esas entrevistas, todas esas imágenes que son muy poderosas y que ya empiezan a constituir un archivo memorístico.
—¿La literatura es un espacio de resistencia frente a la violencia y la ocupación?
—Sí, creo que puede serlo. No toda la escritura alcanza los mismos lugares de resistencia; de hecho, hay literatura que se puede plegar a los discursos oficiales. A esa la considero, tal vez, menos literatura que la otra. Pero sí creo que la literatura hurga en las contradicciones de los seres humanos y también exhibe las violencias que se están ejerciendo entre grupos y entre personas.
La literatura permite despertar a las personas que tienen sensibilidad —porque no es a cualquiera—, y quieren entender lo que está sucediendo dentro de un texto, dentro de una propuesta literaria, y pueden realmente modificar cuestiones importantes, pensar de una manera diferente la relación entre las personas con el mundo.
En este momento, por ejemplo, están apareciendo muchas novelas sobre lo que está pasando con la destrucción del planeta. La literatura va registrando una transformación en el pensar y lo va convirtiendo en ficción o en crónica o en poesía o en teatro, y de esa manera va interviniendo.
 Lina Meruane escribió Palestina en pedazos entre 2012 y 2020. Foto: Luis Eduardo Escobar
Lina Meruane escribió Palestina en pedazos entre 2012 y 2020. Foto: Luis Eduardo Escobar
—¿Toda literatura es política aunque pretenda no serlo?
—Sí, porque la literatura que se posiciona como no política, en realidad está negando el lugar de intervención que sí tiene la literatura. Entonces, cuando aparece un autor o autora que dice: “Yo no escribo político”, bueno, una cosa es no tematizar la política, pero otra es posicionarse de tal manera como autor o autora de un texto que permite que parezca que no importa lo que está pasando en el mundo. Y eso es una manera de hacer política.
—¿Qué piensas de los que dicen que la literatura no debería ensuciarse con lo político?
—Me parece que toda escritura ya está contaminada con el mundo. Y lo está porque viene de un lugar, viene de una experiencia, viene de una observación. Es imposible pensar que hay un texto que esté abstraído del mundo, aún cuando sea un texto futurista o una novela histórica o un poema de amor. Está atravesando un cuerpo que tiene una serie de experiencias y, por lo tanto, está proponiendo una mirada sobre el mundo. En ese sentido, toda escritura ya está contaminada.
—¿Esa contaminación limita la libertad estética o la está potenciando?
—No es esa contaminación la que permite lo estético o lo evita. Es más bien, el planteamiento de los autores que escriben lo que permite expresarse, manifestar una escritura más estética que otra. Es verdad que hay una serie de textos que parecen muy planos, no necesariamente eso los saca de lo estético; también hay una estética de lo simple, y también hay una estética de lo barroco. Hay un trabajo estético en toda creación. Pero, no tiene que ver tanto con cuán contaminado está, tiene que ver con una manera de escritura, una manera de plantearse la literatura.
—En estos tiempos de inmediatez, ¿qué aporta la temporalidad de la literatura, el detenerse en la literatura?
—Estamos en un momento de una velocidad tan grande, en la que parece que no tenemos ya la concentración para mirar más de dos segundos un reel o una frase hecha en una red social. Eso está transformando la manera en que conectamos con el mundo y con las personas. Por eso, creo que la literatura y la lectura nos permiten un tiempo de tranquilidad y de paz para quedarnos en la letra; permite un tiempo de reflexión y de disfrute de manera más continuada y más profunda.
Eso me hace sentir que la literatura tiene todavía un rol importante: nos permite sentarnos un rato a estar tranquilos leyendo, aunque sea algo que nos intranquilice. Es la diferencia entre el fast food y sentarse a cocinar con la pareja e ir probando ingredientes, ir tomándose una copita de vino, una cerveza o un jugo, ir conversando y poniéndose al día. Ese tiempo es realmente un poco milagroso, pero es lo que nos conecta.
—¿Qué se puede permitir el ensayo? ¿Cómo aporta el ensayo a la memoria, a la literatura?
—Hay una manera de pensar que necesita o se angustia cuando no puede categorizar un género literario o un género sexual. Entonces, hay como una especie de pulsión siempre por ubicar las cosas para saber dónde están y qué son, cómo identificarlas. Pero ese es el trabajo de la literatura: conocer cuáles son esos límites y lo que permite cada género, también explorar qué más permiten esas relaciones entre géneros. Eso me interesa muchísimo desde siempre. He escrito novelas que tienen poesía o que tienen teatro; he escrito ensayos que son ensayo ficción. Ese cruce me interesa, porque me parece que lo demás es limitar la creatividad.
—¿Cómo pensar en una “literatura universal” cuando hay voces —palestinas o del sur global— que irrumpen en el llamado canon?
—La llamada literatura universal ha sido una construcción canónica, que ha privilegiado a los autores, blancos, europeos o anglosajones. Entonces, cuando pensamos en la literatura universal, esa configuración excluye a muchísima gente. Lo que está pasando en este momento, según lo veo, es que han aparecido muchas voces de ese sur global, de esos autores mestizos, de esos autores o autoras queer, que empiezan a erosionar lentamente ciertos presupuestos sobre el mundo, empiezan a poner eso en cuestión y esa tensión es la que vitaliza la literatura.