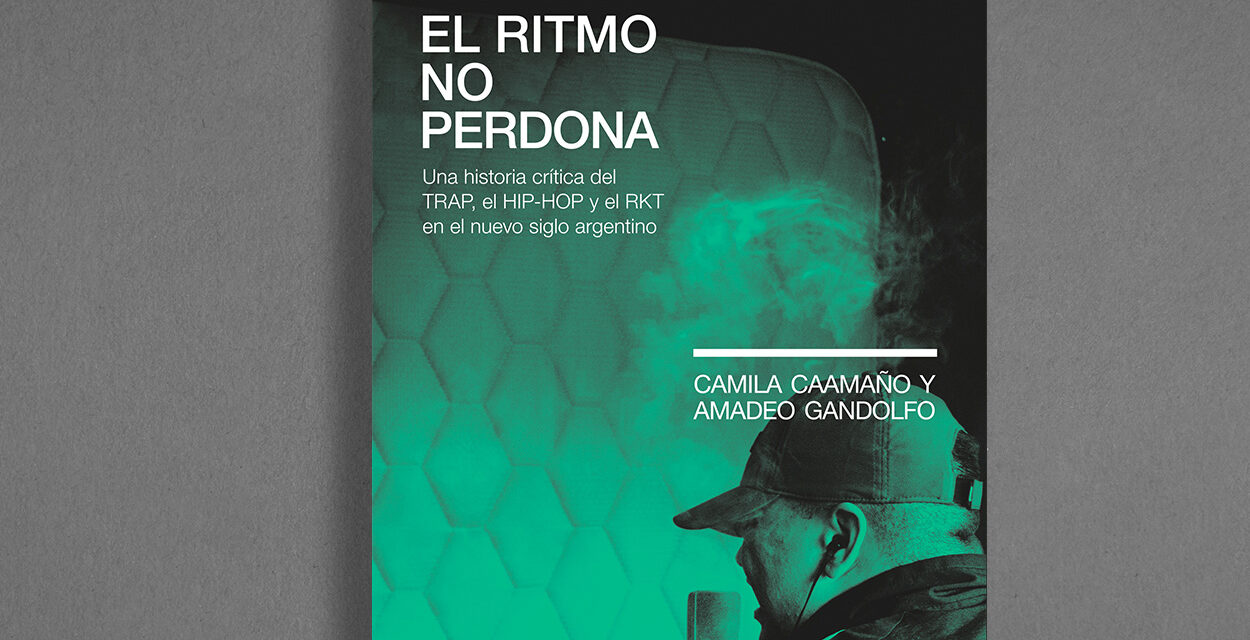Escrito por Camila Camaño y Amadeo Gandolfo, el libro “El ritmo no perdona”, se presenta como una de las últimas novedades dentro de la Colección Synesthesia Música de la editorial de Caja Negra Editora. Con prólogo de Pablo Shanton, el texto se sumerge en el desafío de historizar el trap, un género en movimiento, objeto de consumo juvenil masivo, y blanco de prejuicios.
Mientras que Duki, Wos, Trueno, Cazzu o Bizzarap ya conquistaron la escena musical, Camila y Amadeo realizan un recorrido histórico que atraviesa 12 años, tomando al trap como soundtrack de una época y expresión de una cultura precarizada e hiperconectada. El libro parte desde la previa del Quinto Escalón y llega hasta la consagración de artistas como María Becerra, Dillom, Ca7riel y Paco Amoroso.
En esta conversación con El Planeta Urbano, los escritores explican las razones que los llevó a escribir este libro, como es investigar un fenómeno en constante cambio y qué perspectiva tienen a futuro sobre el género.
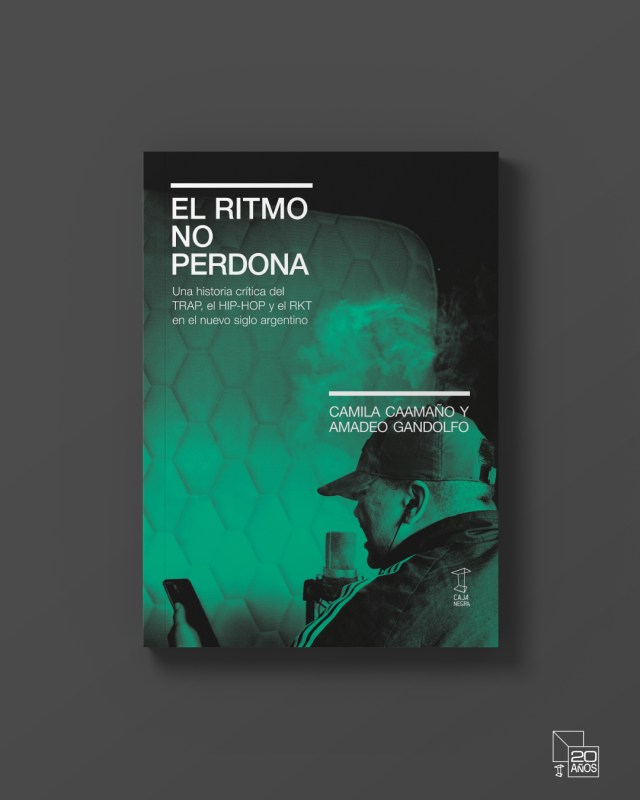
-¿Qué los llevó a hacer este libro?
Camila Camaño: -La sola existencia del libro es un argumento concreto de una de sus tesis: que el trap es un género que merece ser historizado y contado. Ese fue uno de los primeros motivos.
Amadeo Gandolfo: -La propuesta en realidad vino de la editorial, que nos dijo: “Para mí esto se tiene que escribir, hace falta una historia de esto”. Los dos ya estábamos interesados: Cami con mucha más obsesión y datos, y yo con una visión más general. Nos pareció evidente que era un fenómeno interesante, diverso y presente, del que casi nadie estaba escribiendo con la seriedad necesaria.
-¿Por qué eligieron el título “El ritmo no perdona”?
CC: -Tiene varias razones. Primero, es una canción de Daddy Yankee. También era una frase que nos acompañaba todo el tiempo, una sensación de estar abrazados a un proceso vivo. Y a medida que escribíamos, pasamos de cierta excepción inicial a un entusiasmo por un futuro prometedor para la música argentina. Además, refleja cómo la industria exige tanto a los artistas que no tienen tiempo ni para pensar qué quieren hacer con su carrera.
AG: -Y también hay una interpretación política. En un país donde ni la economía ni la política perdonan, el trap aparece como salvación laboral y reflejo de procesos cada vez más extremos. Ese espíritu también explica el título.
-Ustedes se suben al desafío de investigar una historia que todavía está en movimiento. ¿Cómo lograron sumergirse en esa escena tan cambiante?
CC: -Fue complejo, siempre con la sensación de que algo se nos escapaba. Nos preguntaban si no era demasiado temprano, pero sentimos que una década desde la primera canción grabada ya era un tiempo prudente para registrar una etapa. Los principales exponentes ya no estaban en el trap y eso nos dio perspectiva.
AG: -Yo soy historiador y siempre dicen que hay que escribir cuando los fenómenos terminan. Igual empezamos en 2021 y en cuatro años pasaron infinidad de cosas. Lo que al inicio parecía importante dejó de serlo. La escena cambiaba mientras escribíamos, hasta parecía cerrarse, pero después descubrimos una nueva oleada interesante.
-Durante la investigación, ¿hubo algún hallazgo que los sorprendiera?
CC: -Sí, un periodista, Lautaro, nos contó que El Quinto Escalón se volvió inmanejable cuando empezó a bajar mucho la edad de los asistentes. Eso nos llamó mucho la atención.
AG: -A mí me sorprendió lo que dijo Federico Lauria, de Dale Play, en una entrevista: que una empresa y un artista son lo mismo, que todos —músicos, streamers, youtubers— son simplemente “creadores de contenido”. Que lo diga tan abiertamente me impactó.

-El Quinto Escalón es central en el libro. ¿Qué tuvo esa plaza que no volvió a repetirse?
CC: -La autogestión. Eran pibes solos, sin autoridades, que lograron organizarse en el caos. Hasta se preocupaban por juntar los paquetes de papas fritas en la basura. Esa organización se trasladó a la música y al estudio, al menos por un tiempo.
AG: -Sí, fueron las ganas de hacer algo por cuenta propia. Cami lo resumió muy bien.
-¿Qué hace que una canción sea viral o superficial?
CC: -Que sea compuesta por un ser humano ya la hace canción. Después hay música para todo: distintos estados de ánimo y momentos de la vida. Incluso lo que llaman superficial, como Emilia, es válido. Es sano y necesario.
AG: -Lo que molesta es cuando se divide entre la música que vale y la que no. En general, es un modo de bajar el precio del pop, que es la música que nosotros defendemos. Componer con guitarra o con herramientas digitales es lo mismo en términos artísticos. Valoramos mucho la composición desde las limitaciones y los géneros, no esa idea romántica de “sangre, sudor y lágrimas”.
-Si pensamos en el futuro, ¿Qué huella dejará este movimiento dentro de 20 o 30 años?
CC: -No es futurología, ya dejó huella. Abrió la convocatoria a géneros que nada tienen que ver con el trap. Hoy bandas como Peces Raros o Bandalos Chinos llenan estadios, y eso tiene que ver con la ruptura que generó el trap.
AG: -Creo que lo que quedará es la ampliación de herramientas: estudio casero, beats, producción digital. Hoy muchos pibes ya no piensan en comprar una guitarra y armar una banda, sino en usar una paleta mucho más amplia. Como dice Pablo Shanton en el prólogo, tener una banda de rock hoy es algo casi aristocrático.